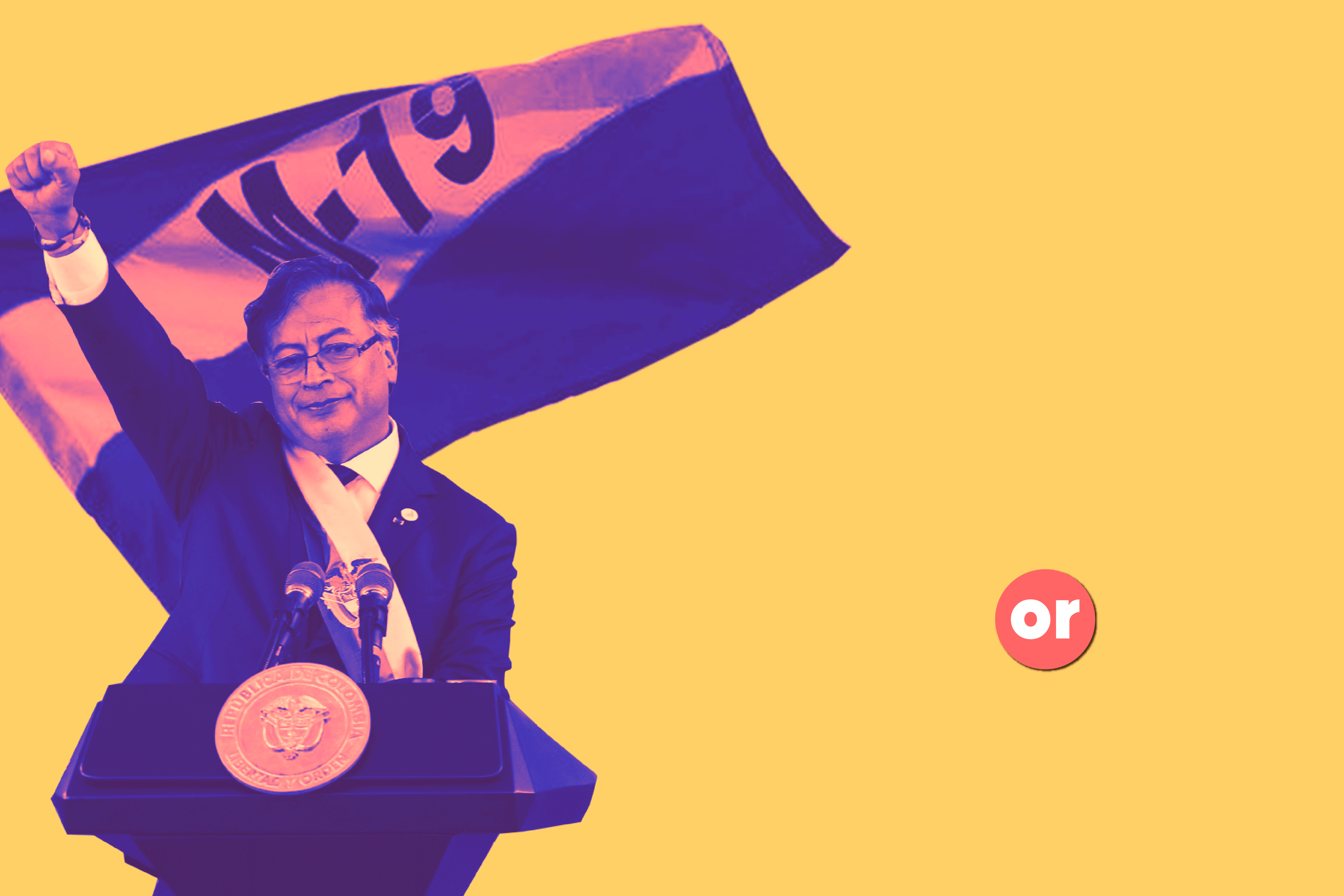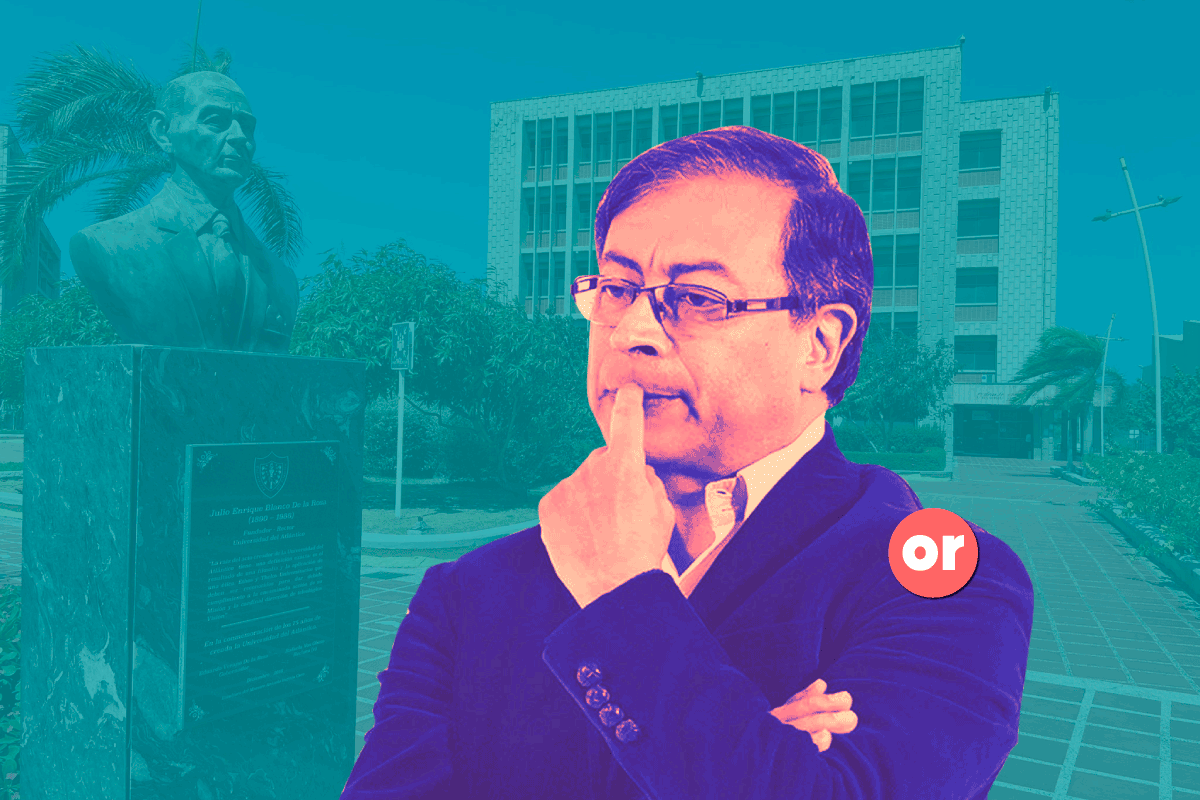Viajar por el aire es una experiencia azarosa. Aunque a muchos encante, a otros aterre y a algunos más aburre, lo cierto es que cada vez que surcamos el firmamento, sobre sus densas nubes, acuden a nuestra memoria la única idea de un cielo posible o aquel pensamiento fatídico de que podamos llegar a ser parte, aunque remotamente, de la extraña estadística de personas muertas como producto de un accidente aéreo.
Aunque uno lo pregunte mil veces a esos amigos expertos que de todo saben y de todo hablan, difícil es entender que esa gran máquina de metal, cargada con toneladas de mercancías, algunos miles de galones de jet diesel y cientos de almas humanas, pueda levantarse por los aires y surcar los mares de la bóveda celeste.
Tripulación, en preparación para el despegue. Feliz vuelo, se escucha decir siempre al piloto. El avión toma pista, quema combustible, acelera sus turbinas, se impulsa hacia delante con la pretensión de alcanzar la velocidad del sonido y, en un instante casi mágico, como una hoja de papel, el gigantesco animal se levanta. Es justo en este instante donde, por primera vez, eres plenamente consciente de que pueda ocurrir la tragedia: ¿Acaso -piensas- la gravedad se batirá en pelea con este monstruo de acero y lo devolverá con fuerza a la tierra, estrellándolo contra la pista o contra alguna laguna cenagosa? Si acaso esto llegara a ocurrir, te consuelas, existe una gran posibilidad de salir con vida.
Pero ¿cómo es posible volar? Insisto siempre. Solemos creer solo en aquello de lo que tenemos una vivencia plena. Entonces tu amigo inteligente intenta calmar de nuevo tus dudas. Piensa cuando uno va en un vehículo, a mucha velocidad, saca la mano por la ventanilla y la extiende con cierta inclinación. El aire se encarga de tirarla hacia arriba.
Y sí, después de todo, el avión despega, casi siempre despega, se alza, vira, toma rumbo. El cielo es como el mar, una masa de fluidos: vapor de agua, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono: aire; y los aviones saben desplazarse allí; su forma aerodinámica, la propulsión de los motores que generan un efecto de cohete, las enormes hélices, todo colabora en perfecta armonía.
Si después del avión elevarse por un tiempo, se apagan las luces, suena un timbre que indica que podemos aflojar el cinturón de seguridad o reclinar el asiento, mientras los auxiliares de vuelo caminan inquietos alistando el servicio, entonces un alivio inconsciente llega a nuestras consciencias. Allí, mientras la nave surca el firmamento, casi llegamos a sentir la gracia plena… Mas no hay dicha eterna y, con mayor frecuencia de lo que quisieras, un cúmulo de nubes provoca tal turbulencia que acaba con nuestra calma.
Desde que tengo consciencia de mis sueños y mis fobias, y de eso ya hace varias décadas, revivo con cierta frecuencia la misma pesadilla: Caigo, caigo, caigo a un lugar sin fin y sin fondo. Si camino, la tierra se hunde; si estoy en la cima de un edificio o una torre, estos se derrumban como castillos de naipes; si viajo en vehículo, cae al abismo; si navego, el barco naufraga; si vuelo, el avión cae y se levanta, cae y se eleva como en una montaña rusa. Y eso es, precisamente, navegar por los aires en medio de una turbulencia.
El avión se sacude, las corrientes de aire sacuden ese pedazo de metal como si los propios dioses en ello se entretuvieran a la manera del niño que sacude, estira y arroja su juguete, intentando adivinar qué lleva por dentro. Adentro estás tú, con otros que a tu lado gritan más fuerte o te recuerdan, de forma innecesaria, que en todas las películas de acción que has visto, ese es el momento que sigue a la posible caída.
Casi siempre, también, la turbulencia cesa y el avión llega a su destino. Las complicadas peripecias que hará la tripulación, para que lleguemos siempre a tiempo y con vida, rara vez trascenderán a los pasajeros ignorantes.
Pero un día, un año, de esos en que todo va un poco al revés, otro avión se cae. Y esta vez no cae en una isla inhóspita de la remota Oceanía, sino en un cerro que bien puedes divisar, en días despejados, desde la ventana de tu casa.
Entonces recuerdas lo que has aprendido viendo, por el solo placer de torturarte, en programas de siniestros aéreos: Uno, la aviación es una forma de transporte tan segura y confiable que, para que un avión se caiga, hay que tumbarlo. Dos, la caída de un avión no es más que el resultado de una serie de errores humanos que suelen darse de la manera más absurda y contra todo pronóstico de que pudieran presentarse.
Después de todo, si en la caída alguien queda vivo, si ha de sobrevivir para contar la hazaña, pensamos como Guccio, aquel joven aventurero que sobrevivió a una tormenta en altamar en los días de Los Reyes Malditos de Francia, que su destino está signado para grandes hazañas, para eventos extraordinarios. Pero no, nadie recuerda, excepto por un recuento anecdótico de los informes de prensa, a aquellos que han sobrevivido a la caída de un avión. Sus vidas, con posterioridad, suelen ser tan ordinarias que bien podrían morir, poco tiempo después, atropellados por un auto o de un infarto fulminante.
Volar, finalmente, ha de conectarnos siempre con la muerte, con la débil materia de la cual está hecha nuestra naturaleza. Ha de recordarnos que la vida debe ser vivida intensamante, en lo posible viajando, a bordo de un avión, conquistando continentes y naciones. Pues si por desgracia llegáramos a morir en vuelo, no seremos mucho más que el deseo de lo que nunca fue, acaso sí, parte de una rara estadística.