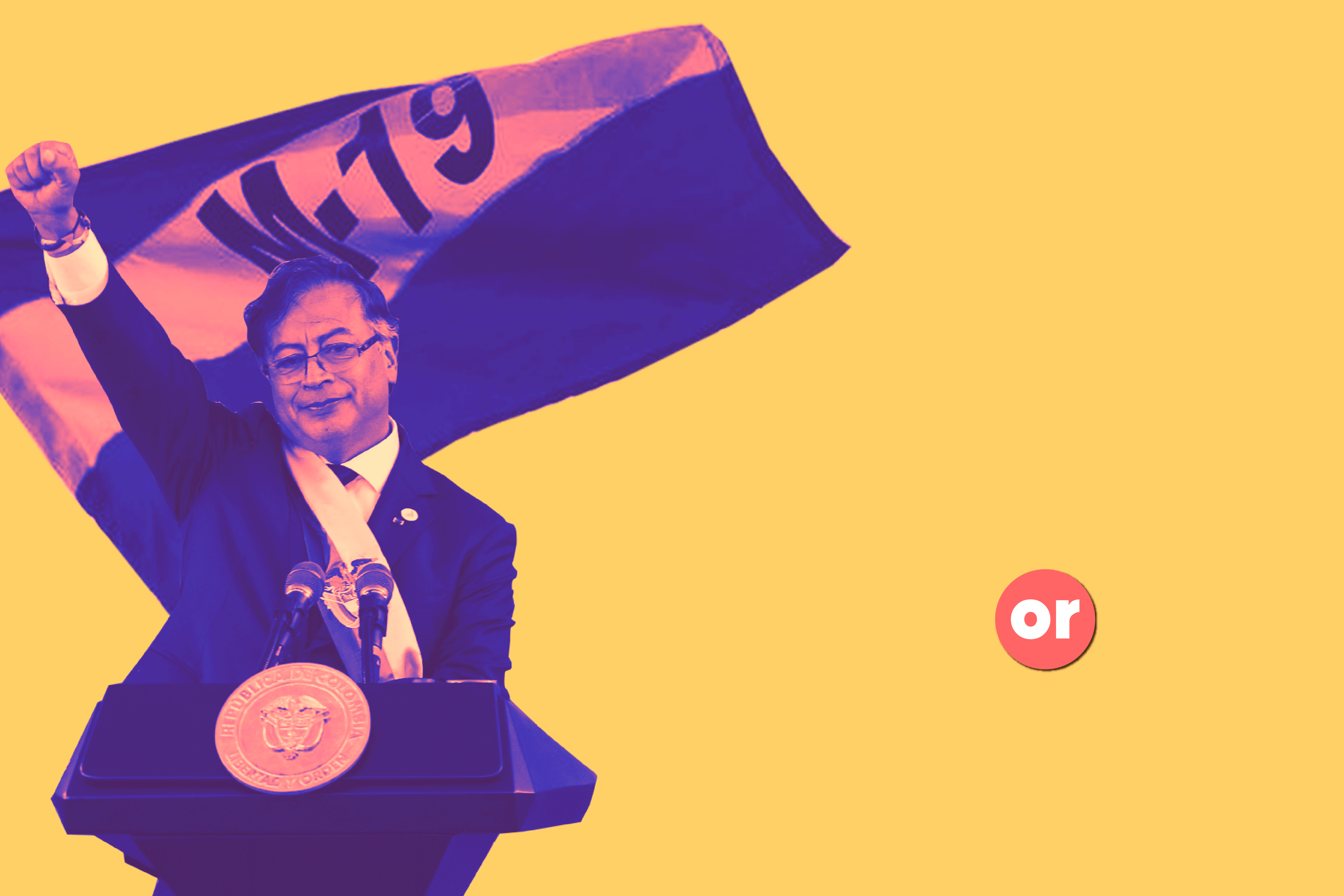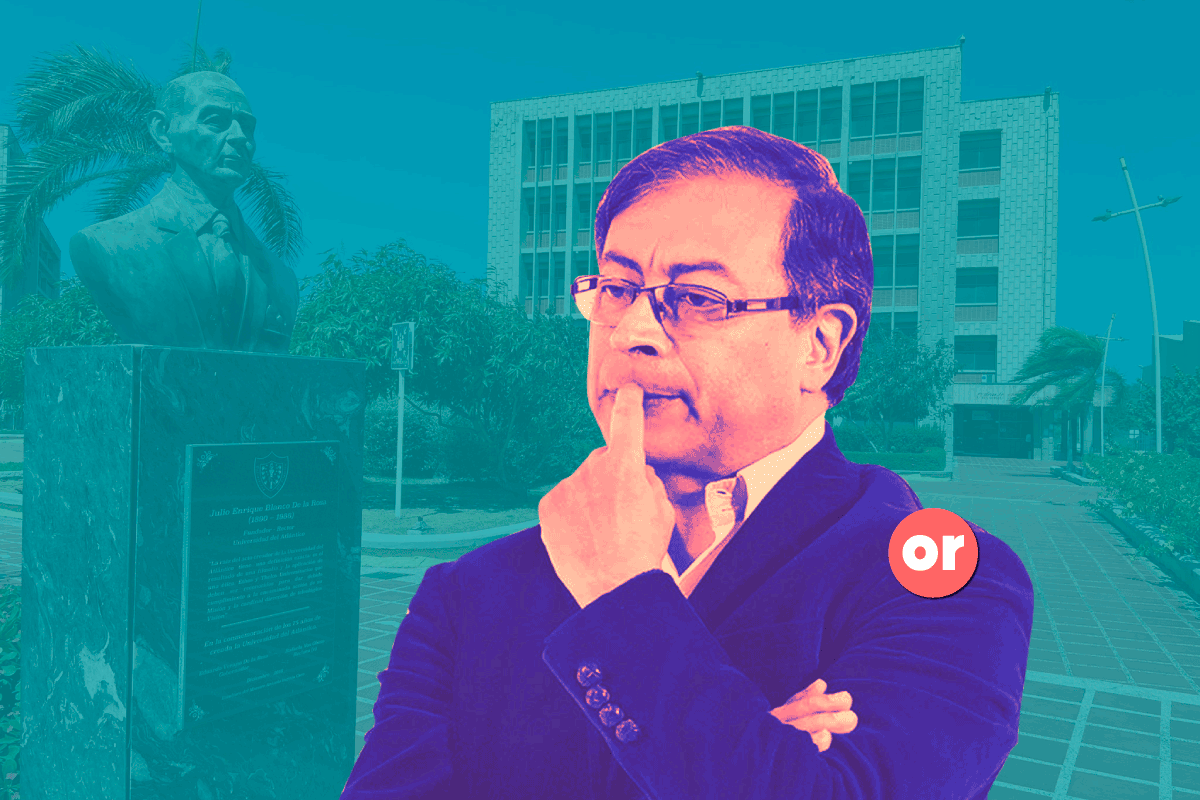Columnista:
Julián Bernal Ospina
Las hojas y las flores caen una por una con la sola fuerza del viento. Se van cayendo y quedan pisadas, untadas de calle negra, basura del mundo. Otras las recogen y hacen con ellas altares en parques en honor a jóvenes asesinados por el abuso policial. Se convierten así en una flor marchita, hoja crepitante, muerta, que vive en su otra vida, antes de desaparecer en forma de polvo, para honrar otra vida terminada. Caen las hojas y las flores de los árboles de Nueva York y uno ve, desde abajo, cómo forman espirales, cómo se revuelcan en el viento, cómo se dejan llevar por las inevitables ráfagas. Casi nadie se fija, otros apenas si logran salir de sí mismos. Pero van creciendo en montones en las calles y la gente empieza a darse cuenta al llegar a la casa y las ve yacidas en el tapete de la entrada. Tal vez es el comienzo y el término de una estación más. Tal vez porque empiezan a mudar de los árboles solo pocas hojas marchitas.
Estas hojas que caen se me parecen a lo que pasa en Colombia: el viento de la gente hace que lo que sobra, lo perteneciente a otras épocas, o lo que ha permanecido extrañamente actual, caiga.
La espontaneidad de la manifestación colombiana en Nueva York
Por un momento el Times Square cambió de tener banderas estáticas simuladoras de movimientos y propagandas brillantes, y pasaron a ser el telón de fondo de las banderas colombianas enarboladas. Era el 7 de mayo del 2021. El corazón del mundo–o, más bien, de un mundo conocido–se agitaba como a lo mejor antes no lo había hecho: ya no solo había deslumbrados turistas por las pantallas gigantes. Las continuas manifestaciones a favor de Palestina o las provocadas por el movimiento del Black Lives Matter habían creado ya una atmósfera política más allá de la celebración de ese ambiente onírico y de la publicidad, en el que se iluminan millones de dólares para hacer resplandecer a un cantante, a un periódico, a una marca de gaseosa.
La noticia que publicó El Tiempo dio cuenta de un liderazgo centralizado en tres nombres y por lo menos 6 mil personas entre las calles de Broadway. Sin embargo, varios colombianos que estuvieron en el lugar me comentaron que se trató de una manifestación espontánea, sin un liderazgo centralizado. Camila Acero, psicóloga educativa, quien ha vivido en Nueva York por ciertos intervalos desde hace tres años, y ha sido una de las ciudadanas que ha apoyado el proceso, me dijo: «Se fueron formando grupos que convocaron a la manifestación». Lo mismo me contó Melva Rodas Osorio, periodista y estilista fashion nacida en Manizales, quien ha vivido aquí, con una intermitencia, hace más de cinco años.
Estábamos en el Washington Square Park, al término de un acto simbólico en homenaje a la ausencia, en medio del bullicio de la noche de un jueves en el Greenwich Village. Melva, envuelta en una bandera de Colombia, y con una pañoleta roja que decía «Lejos pero no ausentes #SOSColombia», me dijo esto, con la firmeza de la coherencia con las ideas.
—Empezamos en Jacksonville, el mismo día que comenzaron las protestas en Colombia y cuando empezaron a matar gente allá. Todos los días hemos estado haciendo algo. Empezamos a compartir en Instagram, entre los amigos, a hacer vakis, a donar, a masificar noticias. Todo ha sido como una wave [ola]. Pero lo más impresionante fue en el Times Square. Ahí éramos más de 3 mil personas.
Me contaba que se fue dando de manera «natural», y que, como aquí los colombianos son muy unidos entre sí, cada quien aportaba con una idea o con otra cosa en conversaciones informales. Cualquiera que tuviera un contacto cercano pudo haber visto en sus historias de Instagram o Facebook o en tuits de información ciudadana alguna foto o video de esa manifestación. Otros amigos míos me dijeron que empezaron a llegar desde zonas aledañas a las pantallas gigantes. Fueron familias enteras con perros y con niños pequeños, de ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, entre otras. El himno nacional sonó por primera vez en espacios y por motivos diferentes a los de los estadios y las competencias deportivas.
El abuso policial se sintió en cada cifra que se compartían en pancartas y carteleras. La ONG Temblores ha hecho la reconstrucción de lo sucedido: en un comunicado del 13 de mayo, esta organización reportó más de 2110 casos de violencia por parte de la fuerza pública sin contar las desapariciones: 362 víctimas de violencia física, 39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, 1055 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos de armas de fuego, 16 víctimas de violencia sexual, 3 víctimas de violencia basada en género. El periódico The New York Times identificó una hipótesis, ya repetida en otras ocasiones, que permite comprender estos hechos: «La fuerza policial de Colombia, hecha para la guerra, encuentra un nuevo frente de batalla en las calles».
También, por su parte, fue conocida la noticia por El Tiempo de que 55 congresistas de EE. UU. pidieron suspender las ayudas a la Policía colombiana, así como la venta de armamento militar. La comunidad internacional, a través de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, y cientos países y de líderes políticos y culturales han expresado ese rechazo sobre la violencia en Colombia. En Nueva York, por su parte, los colombianos manifestantes han afirmado que requieren de la ayuda de estas instituciones para ejercer veeduría ciudadana, proteger a quienes están en la primera fila en las manifestaciones, impedir que se decrete la conmoción interior y resolver las injusticias políticas, culturales y económicas que aún campean.
Times Square el espectador
Ha sido, entonces, también, una pulsión que se sintió en las pantallas y en las calles. Los teatros de Broadway cerrados vieron cómo crecía una obra teatral que, en este caso, no era el arte narrando una mentira, sino la verdad de un entusiasmo popular. Las teorías sobre las estéticas y políticas posmodernas como las de Jacques Rancière han esgrimido la necesidad de que el espectador se emancipe de los teatros, y él mismo logre ser parte o ser la misma obra; por eso, los teatros, clausurados temporalmente, se convirtieron en los espectadores: vieron, con sus letreros luminosos y detenidos, la pasión de la calle que no se reunía para ver una batalla de boxeo o un cartel cambiante o a un grupo de bailarines cobrar por trucos, sino para gritarle al mundo sobre la injusticia, sobre la imperiosa necesidad del cambio.
Las imágenes en las historias de las redes mostraban banderas colombianas yendo y viniendo, cantos al unísono y aglomeraciones sin miedo al contagio. Cualquiera que vio los videos circulando por las redes sintió cuando sonó el himno nacional y todas las voces se juntaron, y era como si los que estaban presentes en el Times Square pudieran replicar la fuerza que les enviaban los colombianos en países dispersos. Ariadna Ruiz, artista y escritora colombiana radicada en Nueva York, estuvo allí. Me contó que algunos turistas o transeúntes reaccionaron en primer lugar como si fuera una celebración, pero, al percatarse de la seriedad del encuentro, bajaban la cabeza o se dirigían a otro lado. Por su parte, Alex Cohen, fotógrafo neoyorquino, quien estuvo allí con Ariadna, me aclaraba que la simbología de la bandera era todavía más importante:
—La bandera de Estados Unidos se toma como acto nacionalista–me decía, caminando por Brooklyn, después de yo haber machacado el inglés explicándole la idea del espectador emancipado en Broadway–. Significa algo así como un símbolo del imperialismo estadounidense. Entonces me pareció revelador que en ese caso la bandera colombiana se alzara como protesta.
Además, como me lo hizo saber Sarmad Sami, un estudiante australiano de origen sirio, había una sensación de lucha antiimperialista que, incluso, recogía las manifestaciones a favor de Palestina, las cuales, en paralelo, transcurren por las calles de Nueva York.
Una danza por la ausencia
Si uno pudiera hacer un cuadro con todos los tipos de seres humanos y pintarlos lanzados a su propio albedrío seguramente se encontraría con el parque del Washington Square un jueves de mayo, cuando empieza a terminar la primavera y comienza a terminar la espera del verano.
Esto fue lo que vi:
Hare Krishnas reunidos cantando, un caballero con sombrero y vestido leyendo un periódico y tomando café, un hippie con sus amigos tocando guitarra, infinitos jóvenes just chilling, una sombra inyectándose, negociantes de marihuana, una latina feliz tomándose fotos, mexicanos pequeños y regordetes sentados riéndose, un carro a control remoto llevando a un muñeco de Chucky que asusta a una señora, una oriental haciendo un performance melancólico sobre una tela blanca untada de tinta negra, lectores en la fuente para recibir la brisa artificial, otros vadean felices el agua, un baterista virtuoso y atlético tocando junto a un saxofonista feliz, ciclistas y skaters, bailarines de rap con el pelo afro pintado, bailarines de salsa en concurso, gente sentada tomando cerveza o vino y comiendo sánduche, vendedores de arte, un carro vendedor de pretzels, vendedores de camisetas, dichosos graduados del NYU con togas púrpura y tomándose fotos, gente cualquiera cuyo atributo es que no tienen ningún atributo, una persona con rostro masculino, falda y tacones elegantes, medias largas, sentada en carrizo mirando el universo, un cantante herido, vestido de rock arcaico, con voz aflautada y aguda, un gringo alto, desnudo de torso, como venido de una selva, con la piel enrojecida gritando y gritando, habitantes de calle o homeless con las uñas largas y negras, o con el pelo de rasta y asfalto, o con la mirada perdida, o sin mirada, o blancos y monos de ropa grande pidiendo dólares con la misma clave eterna. Todo esto en un solo día, una hora, un minuto, un segundo, cada uno haciendo lo que se le da la gana como si fuera pleno verano. El COVID-19 ya es enfermedad de ayer.
Incluso, vi a un hombre grande, con aspecto de músico de orquesta de salsa, en un día domingo, quien llevaba puesta una camiseta de la Selección Colombia. Pensé sin dudar que él era colombiano, y que iba a la misma marcha a la que iba yo. Estaba sentado en el centro de la plaza, por lo que creí que quería que los demás lo viéramos y le habláramos. Me le fui acercando en círculos como quien acecha un testimonio. Cuando llegué le dije sonriendo: «¡Yo también soy colombiano!», y él respondió en un inglés inentendible de Brooklyn: «¡No! Yo no soy colombiano. Me gusta mucho tu país. Mi esposa es colombiana, es de Cali». Me presentó a dos de sus amigos y me siguió hablando largo tiempo, como si hubiera estado esperando que alguien le conversara, con una voz grave con la que podría cantar cualquier canción de Gente de zona. Se llamaba Marcus Gonçalves, su familia viene de Cabo Verde y de Guyana, vive en Brooklyn, y se reía conmigo tan duro y con la sonrisa tan amplia que por un momento sentí que yo era su mejor amigo de toda la vida. Me mostró fotos de su viaje a Cartagena y de su esposa, una modelo posando ante la cámara.
Yo me reí para mí de la coincidencia y de mi prejuicio, y Marcus me prometió que nos veríamos en mi país. Me dejó pensando en esa alegría detrás de la riqueza colombiana que siente quien ha tenido un contacto con ella–me dijo que amaba comerse el lulo como se come una manzana–, y de su sentimiento de reconocimiento por lo que pasaba en Colombia. Aparecieron, unos quince minutos después, dos banderas primaverales colombianas entre la gente, dos hojas más de ese árbol del parque de la diversidad. Entonces me los señaló y me dijo: «Mira, ¡allá está tu gente!», y fui hacia ellos, después de despedirnos, temiendo ser atropellado por una bicicleta.
Eran pocos. Mínimos, comparados con toda la gente. Mi gente miraba la otra gente con timidez serpenteante aunque con mirada altiva. Mi gente se preguntaba si ellos, pocos, de edades distintas, de géneros diferentes, de ocupaciones diversas, algunos vivían allí y otros estaban de paso, se preguntaban, digo, si ellos eran los únicos. Sí eran los únicos, también eran los suficientes. Yo tardé en reconocer que no solo eran, sino que éramos. Nos fuimos entonces yendo todos hacia el centro de la plaza y en ese lugar los ecos de la protesta en Times Square aún vibraban. Nos hicimos junto a un altar en honor a un joven negro asesinado por la policía gringa–hecho de fotos, de velas, de flores secas, de dibujos en cartón–«Por la única razón de que era negro», como me dijo un amigo.
Ahí comenzó una danza. Reunidos nos hicimos en círculo, y vimos cómo una mujer de blanco comenzó a ser ella misma símbolos del cuerpo alrededor de un cartel y una bandera de Colombia que se mantenían en el piso por la fuerza de unos pies hechos de yeso. Todos nos detuvimos a verla solo por la atención de los movimientos. La mujer de blanco, vestida de ausencia, usaba en la cabeza un velo sostenido por una corona de flores blancas; tenía los pies pintados de rojo: caminaba en sangre, tocaba en sangre el aire, el cemento, a la gente que se hacía allí para verla. Al tiempo que iba y venía, hacía siluetas en el piso de concreto con las tizas que se habían dispuesto para que cualquiera que pasara por ahí pudiera hacer lo mismo. Ella se movía, no solo danzaba; ella misma era un movimiento.
La ausencia o un alma terrenal que no puede liberarse y salir volando, desaparecer, porque los miembros están unidos a la sangre.
Esa ausencia tenía voz. Y uno por uno los nombres de los asesinados durante las protestas fueron gritados con ira. Con el velo descubriendo la cara, la rabia se sentía en cada una de las sílabas, como si descargara a través de la voz todo el dolor de quienes estábamos presentes, no solo por las muertes y el horror, sino también por no estar allí. De alguna manera había que hacer sentir el dolor, así se quedara en el viento, en el ruido de la gente; así sobre los mensajes que se escribieran al tiempo se escribieran otros, o los borraran días más tarde la lluvia, el sol y los zapatos de las personas. El grupo de colombianos comenzó a gritar consignas como «¡Uribe, paraco, el pueblo está berraco!».
Unos minutos después, Helena La Rota López, la artista que representaba la ausencia, quien vive en Nueva York hace más de siete años, me recibió con la sonrisa cuando le dije mi admiración por lo que había acabado de hacer. Me explicó que su intención era generar conciencia, algo similar a lo que me dijo después Melva Rodas Osorio. La simbología era un acto pedagógico y citadino que pretendía denunciar y explicar el momento que estamos viviendo en Colombia. «Ya la derecha no tiene cara con qué responder», me dijo Isaías Morales, un joven colombiano que vive en Connecticud. Otro colombiano de nombre Fredy, un ingeniero de la Universidad Nacional, vino a Nueva York a estudiar inglés por unos meses, y no dudó en venir hasta aquí solo por no ser ajeno de lo que estaba pasando.
Cada uno es mi espejo
En Brooklyn hay otro parque en el que se oye el gorjeo de las palomas. Un sol acoge el viento, y el viento en el verde de los árboles cobija la piel. Hay artistas solitarios y no tristes, y el sol hace sombra oblicua en el aire y crea luz clara y a veces porosa o atigrada en los rostros caminantes. El silencio acoge con el ruido de las alas, de los motores a lo lejos, de los carros a lo lejos. Árboles, concreto, todo en esa armonía en que resplandece el día a las 6 de la tarde.
Llego a Cadman en el subway en un recorrido que duró 20 minutos y veo niños en clases de fútbol. Alguien, en soledad, diseña su vuelo de marihuana. Alguien lee sobre una banca. Una pareja se ama viendo los árboles en hileras armónicas. Un padre sigue al hijo que da sus primeros pasos. Al lado del parque inmenso, que se bordea caminando en unos 25 minutos a paso lento, custodian edificios imperiales de Cortes estadounidenses y de servicios postales.
Es el 15 de mayo y en Colombia la gente llena las calles aledañas al monumento de Los Héroes. Se manifiesta en rechazo, además, de la violencia sexual en Colombia. Se investiga el suicidio de una adolescente violada por agentes del Esmad. En otras ciudades como en Cali, Pereira e Ibagué siguen las protestas. Y, en Nueva York, en el parque de Cadman (Brooklyn), los colombianos se reúnen para seguir protestando en contra del Gobierno de Duque, para decir que aunque lejos están presentes, para construir una sociedad más justa y digna, para ser libres a través del arte. (Al mediodía habían colgado en el puente de Brooklyn una gran pancarta en la que decían, con palabras pintadas con sus manos, #SOSColombia).
Mientras que en el parque se había de celebrar la diversidad, en el transcurso del metro un borracho, con el pantalón sucio y roto y la bragueta abajo, con la boca babosa, con una botella de plástico que contenía un líquido indistinguible, le gritaba a una pareja de hombres tomados de la mano: “Who has made you a judge? It is what it is!”, y juzgándolos les advertía sin decirlo que posiblemente no entrarían al cielo, y casi pasó por encima de ellos para salir del vagón. En cambio, en aquella plaza, cada persona ha encontrado su lenguaje, su momento, su contribución: ya fuera con el baile, la música, la pintura, el performance corporal, con las palmas, con los gritos o con una tristeza. La única diferencia con lo que viví en el Washington Square es que siento que, en este parque, cada uno es mi espejo.
Me veo reconocido en bailarinas, en cantantes afrocolombianas, en poetas de Chile, de México y de Colombia, en artistas espontáneos, en consignas de que el paro no para, en granadas hechas de panela, en el escudo del Deportivo Cali, en los ojos cafés, en la piel morena y trigueña, en el semblante indígena, en el joropo, en el bambuco, en la cumbia, en el pacífico, en la poesía comprometida, en la carta de William Ospina, en las denuncias, en las banderas, en la danza común, en el performance, en la guitarra, en el piano, en las vidas trans, en la necesidad de informarnos bien, en el arte como lenguaje del amor, en las flautas, en las conquistas de espacios institucionales, en las voces dominicanas, palestinas, chilenas, polacas, mexicanas, estadounidenses, en las nostalgias de haberse tenido que ir y no poder estar en Colombia apoyando la protesta, en el espíritu ciudadano, en la manifestación propalestina que llega en bicicleta, en la dignidad por la que reclaman. En todo esto estoy. Todo esto soy.
Ya está llegando la noche y, aunque los colombianos queramos quedarnos, la Policía dispuso que a las 9:30 todo tenía que estar implacable, como si nada hubiera pasado. Hay que cargar amplificadores, desdoblar mesas y recoger esculturas mientras sigue sonando el baile caribeño de los vallenatos.
Como en Colombia, aquí también la Policía llega con la noche. El monumento en honor a las personas de Brooklyn que lucharon por la libertad en la Segunda Guerra Mundial debe terminar limpio.