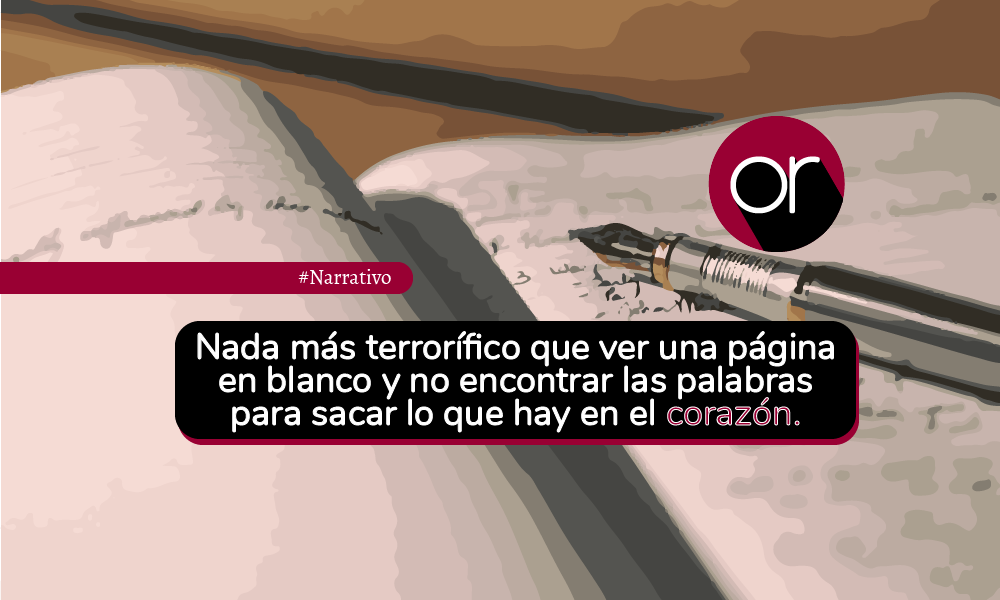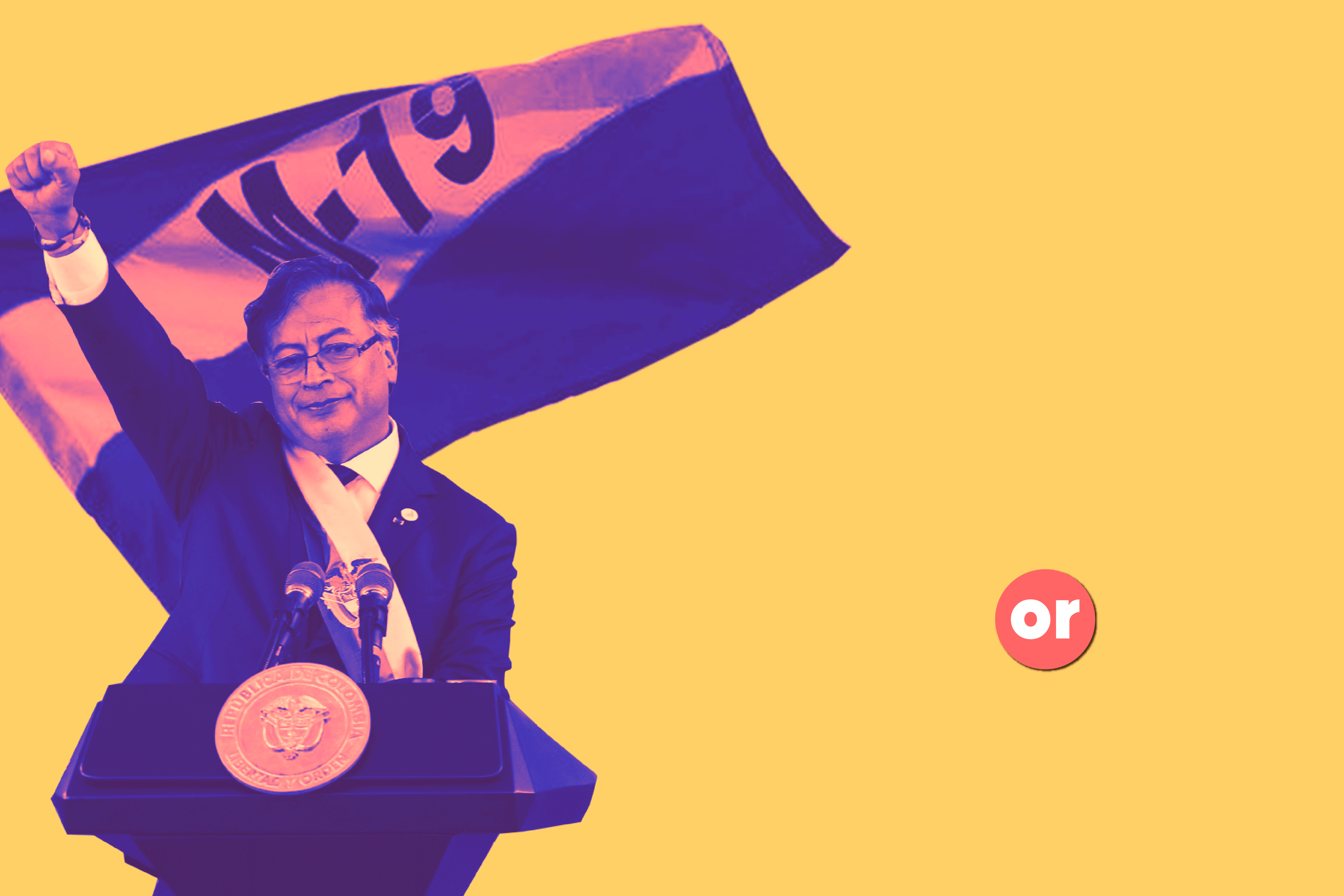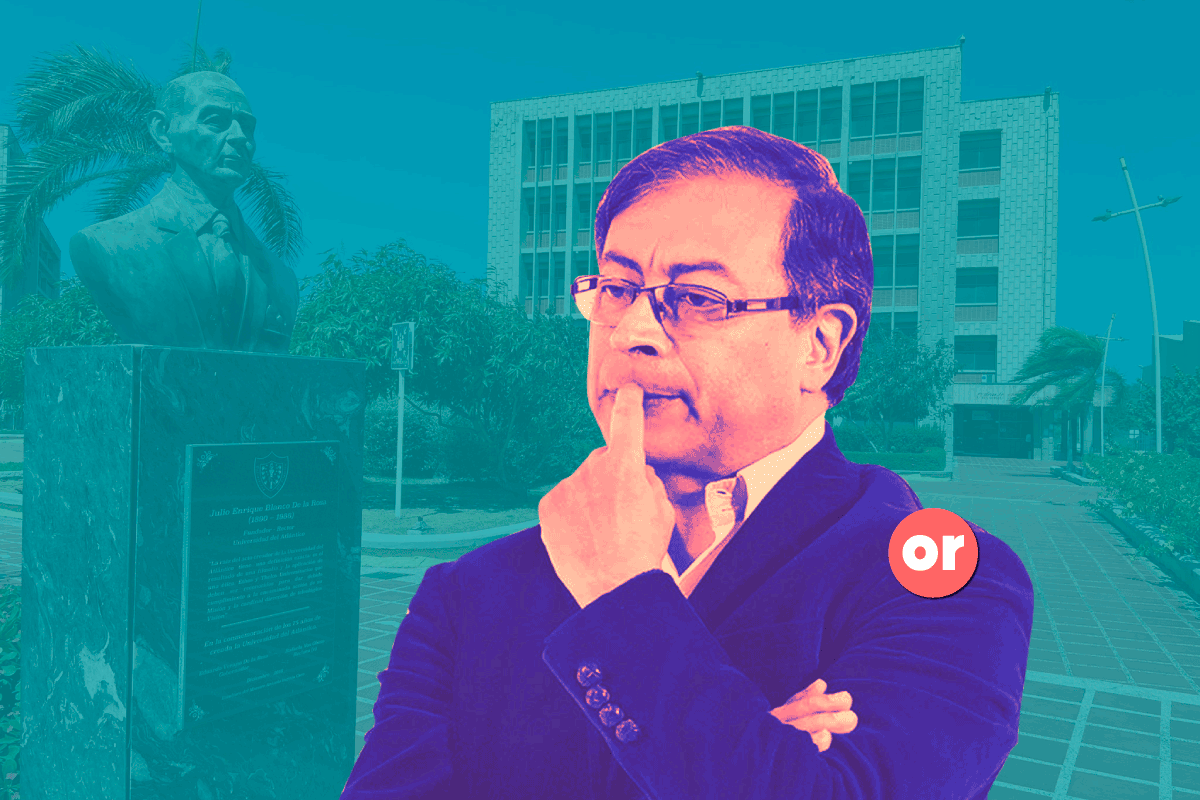Autor: Norvey Echeverry Orozco
Yo no quería ser escritor antes de los trece años, porque no me gustaba ni siquiera leer. Los libros me aburrían. En una finca a las afueras de mi pueblo, donde vivía mi madre –y donde había vivido un poeta llamado Gregorio Gutiérrez González–, hojeaba los libros de Manuel Mejía Vallejo.
Entre todos los libros de la biblioteca escogía los de él, creo yo, por el simple motivo de tener en sus contraportadas el nombre de la biblioteca Piloto. Era un lugar que ya había visto en una ocasión cuando, viajando en un autobús, un primo me había dicho que esa fachada era la de una biblioteca, la más importante de Medellín. Ese día me asombré con la inmensidad que tenían los libros en una ciudad como esa. Las ventanas pasaban y pasaban, notando del otro lado de esos vidrios personas que estaban concentradas en sus lecturas.
Recuerdo esos días de mi temprana juventud como los mejores tiempos de mi vida hasta ahora. Los libros no los entendía, pero los hojeaba. Cuando me cansaba, los ponía sobre un nochero. Al día siguiente hacía lo mismo.
Esa rutina la había logrado un maestro de mi colegio llamado John Dayro Cárdenas. El hombre se mantenía leyendo. Andaba por los pasillos del colegio con libros debajo de su hombro derecho. En la mano izquierda cargaba una botella de agua, para no quedarse sin voz, pues le leía, con frecuencia, a sus estudiantes durante cinco o seis horas diarias.
Era un hombre diferente, yo lo podía ver: ese profesor, a diferencia de muchos otros hombres, nunca le había llegado a alzar la voz a uno de sus estudiantes. No reprimía, al contrario, educaba con el ejemplo: cargar y leer libros. Nada más.
Quizá ahí, por primera vez en la vida, noté que los libros hacían más educada a la gente. Yo quería, así no entendiera, pasarme los días leyendo libros como mi profesor. Ya él, un día, había dicho que no leyéramos un libro si no lograba atraparnos por completo. Acepté ese consejo: dejar a un lado los libros que, de pronto por la poca comprensión de lectura en ese momento, no lograba entender.
Dos años después, me encontré con Julio Verne. Fue en una esquina de mi casa, donde leía todas las noches. Con él viajé a la luna en un cohete, después seguí conociendo más del planeta en una vuelta alrededor del globo terráqueo que duró ochenta días, más adelante me encontré con un faro perdido donde se acaba el mundo, luego ingresé hasta el centro del planeta. Gran parte de su obra, entendiéndola, la leí. Mi asombro era la imaginación desmedida que había logrado ese escritor. ¿Cómo había hecho para ir a la luna un siglo antes de que lo hiciera la tripulación del Apolo once?
Ahora entendía un poco más la adicción de John Dayro a los libros. Es que los libros son un vicio, un vicio que solo, con los años, agotan la visión, pero aumentan considerablemente la vida, porque el hombre que lee conoce más de todo.
Tiempo después intenté escribir. Debo aceptarlo, esos primeros borradores, que aún siguen con vida por ahí, son incomprensibles y asquerosos. La mirada de un editor por uno de los primeros párrafos sería más que suficiente para mandarlos directo a una cesta de basura y no verlos jamás. Pero yo los guardo, como una forma de ver mi avance.
Escribir, ahora que lo intento, es doloroso. No solo porque te aleja de las personas que te rodean, sino porque no hay nada más terrorífico que ver una página en blanco y no encontrar las palabras correctas para comenzar a sacar lo que hay en la mente y el corazón.
Tres años atrás, viendo clases con Manuel José Bermúdez, escribía porque era una de las primeras personas que me dejaba leer mis textos en público. Pacientemente, con un vaso de café sobre su escritorio, me escuchaba. Me dijo, un día cualquiera, que no tuviera miedo de publicar. Acepté ese consejo. Después me decía que muy bien. Con más ganas, en la noche, regresaba a teclear en mi habitación. Luego volvía nuevamente al aula y alzaba la mano, esperando la oportunidad para leer. Una vez más me decía lo mismo. Así pasó el tiempo y, como con John Dayro, me apasioné, esta vez no por leer sino por escribir historias.
Luego, un año más tarde, llegó César Alzate Vargas, un hombre que había estado, cuando era muchacho, en los talleres que dictaba Manuel Mejía Vallejo en la Piloto (la Piloto, al parecer, está anclada en el destino de los hombres que sueñan ser escritores).
En un texto por ahí leí que le había dicho, ese gran maestro que yo también admiraba, que tenía talento en la escritura. Yo creo que César no dimensionó la felicidad que me generaba ver clase con alguien que ya había escrito libros (¡Iba a ver clases con un escritor que tenía años de experiencia!). Un hombre, muy serio y de pocas palabras, que quitaba tildes sin dolor y ponía puntos con fuerza, que era estricto y exigente, a la hora de pulir un texto, como un militar.
Quince días antes de empezar su clase de redacción periodística me había propuesto leer Medellinenses, uno de sus libros. Y ahí sí dije que de su escritura y discurso tenía que aprender bastante. Aprendí tanto que, así como lo soñó él cuando era un pelao’ que escuchaba a Manuel Mejía Vallejo, quiero ser escritor de buenas obras.
Aunque existan días que no se encuentre en ningún lugar la inspiración, aunque gane poco, aunque se agoten las vistas y se curve la espalda, aunque tenga uno o cien lectores, quiero ser escritor.
Foto cortesía de: Zenda