Estoy en el Parque de Boston, este barrio de Medellín que ya no es de clase alta, ni patrimonial y se ha llenado de grandes torres de apartamentos y gente vagabunda. Entro al primer restaurante decente que encuentro y pido el plato del día: posta sudada, unas papas insípidas que nadan en un río de agua y una limonada, por 10 mil pesos.
No he comenzado a almorzar cuando una mujer con un niño de meses en brazos, se acerca a mi mesa pidiendo una ayuda, una limosna. Yo no debería dar dinero, no debería dar nada en la calle, menos si hay niños involucrados en el hecho, pero esta mujer me habla con un acento particular: es venezolana. Es muy joven —de esas de piel morena tostada por el sol y una palidez desconsoladora— y tiene un niño en brazos que, supongo, es su hijo.
Entonces esculco en un bolsillo del pantalón, reviso mis monedas, escojo la de mayor denominación y extiendo mi mano con libertad. La mujer espera, me mira con timidez y ternura, con la esperanza constante de un sí, extiende su mano con dificultad, sonríe y se marcha agradecida.
Intento comer, pero se me atrancan los pensamientos. ¿Hice bien? «No deberías dar limosna a nadie», me han dicho mil veces los expertos. Se supone que con mi acción, ante todo, he intentado aliviar mi pobre conciencia, sentirme un mejor ser humano.
Pienso en la mujer. ¿A esta hora ya habrá almorzado, al menos habrá comido lo suficiente? Pienso en el niño que carga, alcancé a ver que dormía sobre su pecho. ¿Pero ya habrá comido? ¿Su madre le dará el pecho? ¿La leche que brota del seno de su madre podrá nutrirlo suficientemente?
Me habita entonces otro remordimiento: ¿cuánto vale el bienestar de un ser humano? A ella yo le he entregado una moneda de mil pesos. El plato de regular alimento que me como, vale 10 mil.
¿Cuánto más tendrá que pedir la mujer en este día caluroso, ahora que ha vuelto el verano, para apenas sí comer? ¿Cómo resolverá el resto de sus afugias vitales?: un techo para dormir, una cobija, agua que sale de la llave, fuego que calienta y alimenta, vestido, medicinas, un juguete para ese hijo…
Como la ciudad anda llena de habitantes de calle, como han aumentado los migrantes y refugiados, con tantos seres «sufrientes»; es mejor no hacernos muchas preguntas, es mejor ignorarlos y hacerlos parte del paisaje.
He dejado mi plato de comida a un lado, aún puedo darme ese lujo. Entonces vienen a mi mente otras preguntas; ¿cómo será y qué será de la vida de ese niño que carga la mujer cuando cumpla cinco, doce o dieciocho años? ¿Acaso su madre le contará algún día que lo cargó en sus brazos mientras pedía monedas, como refugiada, en un país vecino, para que él pudiera sobrevivir?
¿Le contará cuentos, le cantará canciones? ¿Habrá mamá, papá, techo, hogar, amor, sobre todo amor, cuando ese niño cumpla la mayoría de edad? ¿Habrá niño, joven, vida?
Leo hace poco en las noticias y en las redes sociales que, en alguna otra comuna de Medellín, fue detenido un importante delincuente. Como cabecilla de banda, el sujeto tenía azotada a la población de los barrios vecinos mediante atracos y extorsiones cometidos en el servicio de transporte público.
Los comunicados de prensa y los reportes que reproducen, casi textualmente, los agudos periodistas en la prensa local, no nos dicen nada de sus orígenes, de su madre, de su padre, de sus hermanos o de su casa, mucho menos de sus amores o sus amigos.
Sabemos el alias al que responde y, con certeza —dado el asombro con que fue presentado entre las autoridades este temible criminal— cuántos años ha sobrevivido a esta ciudad: acaba de cumplir los 18.
Tomo mi automóvil de regreso a la oficina. En otra esquina del Centro, dos jóvenes se abalanzan sobre mi auto, mientras el semáforo está en rojo. No piden permiso, no lo hacen hace rato. Yo cierro mi ventanilla, entonces el chico que se ha puesto adelante me mira a través del parabrisas. Sonríe con timidez, también espera, como la mujer de hace un rato, un gesto de aprobación de mi parte. Le teme a los gritos y a las agresiones que, en cada día de guerra en la calle, debe enfrentar.
Veo en su rostro la energía de una juventud en flor, de un ser que en la difícil lucha del asfalto aún podría comerse el mundo si tan solo le diéramos una buena oportunidad.
Por la expresión de mi rostro —ya ha aprendido a leer miradas, gestos, manotazos, cada inflexión de la voz—, deduce que esta vez podrá trabajar. Con un gesto le da la orden a su compañero de atrás para iniciar la limpieza del auto, el semáforo cambiará en cualquier momento. Abro el pequeño cajón del vehículo donde guardo monedas, descubro con espanto que está vacío. Me mando la mano al bolsillo trasero, un nuevo remordimiento asalta mi consciencia.
Foto cortesía de: EL Espectador

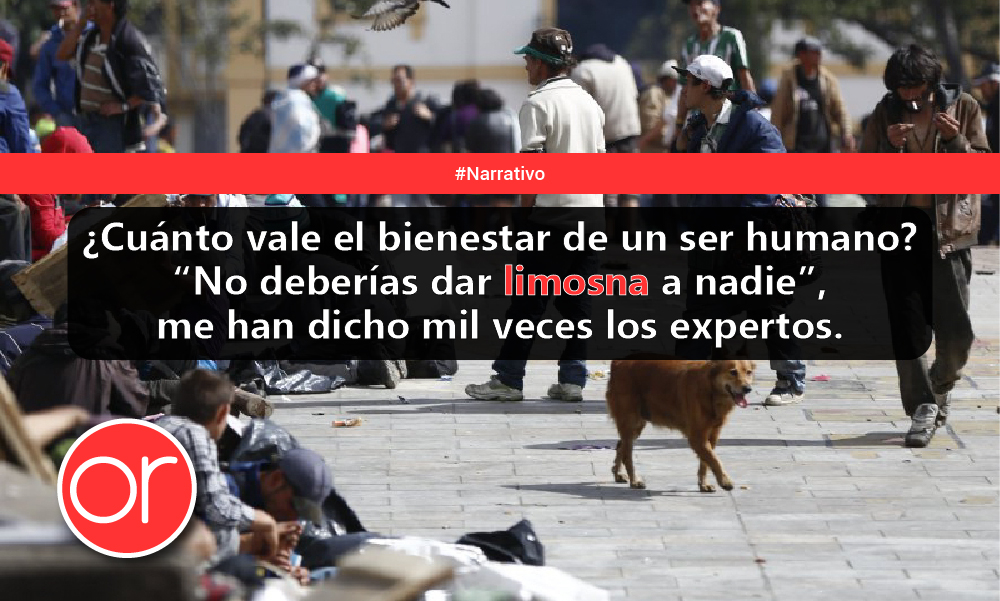





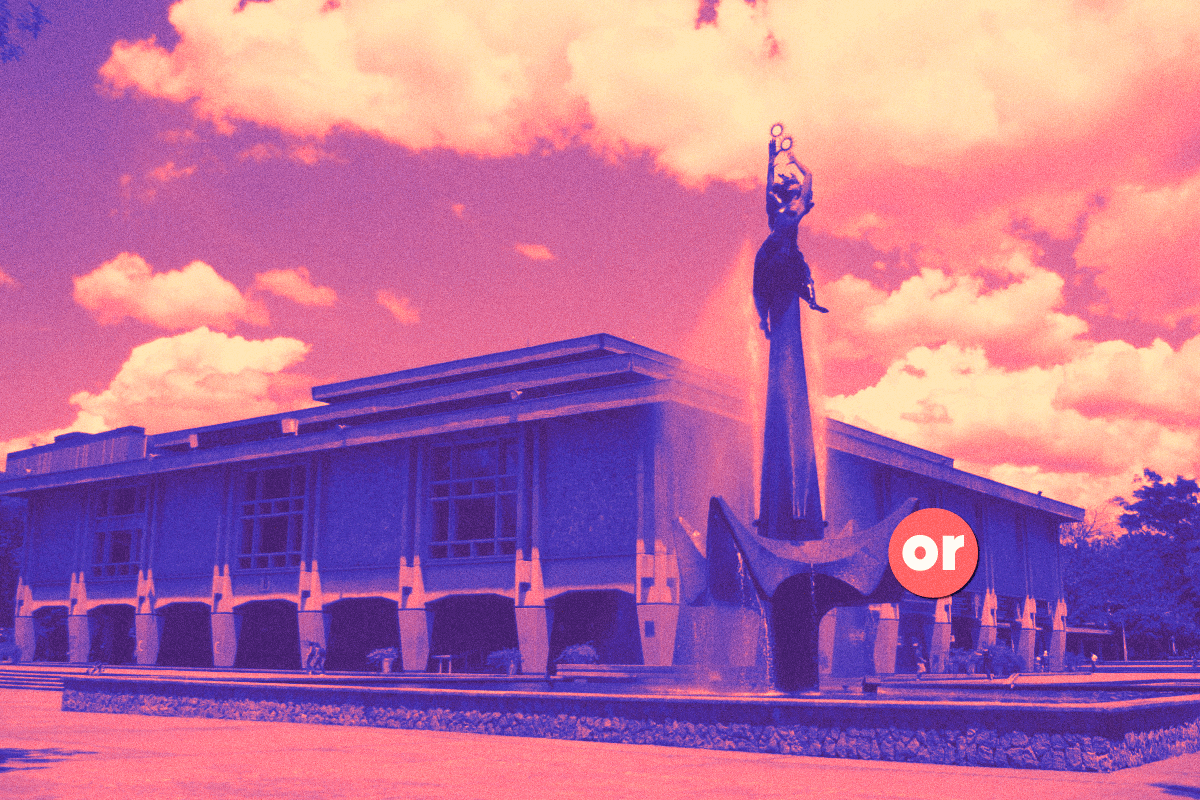




Tenaz reflexion. De mi parte he aprendido que la lástima educa vagos y mediocres. De estas personas surgiran buenas personas, valiosas, pues de las dificultades se forja el hombre. Pero es claro que dentro de esta poblacion hay un grupo peligroso de abusadores.