Columnista:
Lorena Arana
Cuentan las malas lenguas que a mi tía Hortensia no solo la han llamado ‘Hortín’ toda su vida. Hubo un breve lapso en el que fue la ‘Tencha’; cuando vivió en México, tras estudiar Odontología, mientras se especializaba como Ortodoncista. Qué iba a imaginar que, años más tarde, bautizaría así mismo, a una finca en el corregimiento de Morelia, cerca a Pereira; lugar que, un día, finalmente, cerraría su puerta para, de igual manera, clausurar diversas etapas en cada miembro de la familia. Mi infancia, por ejemplo.
No tuve abuelos. Sí abuela. Elvira, quien pasó sus últimos años en aquel sitio. Es que, si hubiéramos sabido que todo eso tenía fecha límite, seguro habríamos intentado memorizar cada uno de sus espacios, de los detalles de la decoración. Todo una vez más, dormir allá otra noche, el último paseo a la finca para colmarnos de amor por esa linda nonagenaria. Ese, seguro, hubiera sido el pedido final de todos.
Cuando ella murió, hubo que venderla. Mi tía ya era sesentona y parecía más sensato que se mudara a la ciudad, cerca del mundo y de los hospitales, sobre todo. Aquel temido día la llamé. Ella lloraba y yo entendía, claro, la nostalgia de dejar una casa, el hogar de tantos años; pero su llanto iba más allá y seguramente lo sabía: Aquella mudanza no podía cargar con La Tencha, con las fiestas, las insoladas en la piscina. Mi cumpleaños número ocho, que elegí pasar allá. Ni siquiera con los perros, pues les quedaba pequeño el apartamento nuevo. No estarían acostumbrados a un espacio como ese. Solo mi tía realizó aquel viaje de regreso a Pereira y en medio de nosotros, de los Arana, se abrió un agujero imperceptible. Quizá, en el momento, parecía un vacío en el estómago, mas no. Era un hueco justo en el apellido, en el corazón, en el centro mismo de la familia.
Cerrar los ojos y revivir la magia de un fin de semana en esa finca. Lo habitual que era todo, tan normal que se volvió estar allá. Dios, es que es cierto aquello del cielo en la tierra, en nuestra propia vida, en los recuerdos.
Sigue ahí, claro. Solo que ya no se llama La Tencha. Es solo una finca desconocida, en alquiler; llena de recuerdos, pero que parece que nunca hubiera sido nuestra. De mi tía, mejor dicho, pero nuestra, porque así nos lo hizo sentir siempre. Y sí, algún día los Arana fuimos una familia de finca. Eso nunca lo vamos a olvidar.
La busco sin falta cuando conocidos suben a sus redes sociales fotos en fincas del Eje Cafetero. Sin embargo, jamás es ella. Nunca la silueta de aquella piscina inolvidable, el espectacular mirador, el olor de lo que cocinaba mi abuela, el sabor del mousse de guayaba agria que hacía mi tía. Nunca Rocko, el labrador que nadaba con nosotros, ni mi padre jugando cartas con sus hermanos. Y es que, triste, muy tristemente, me da la impresión de que, aun cuando algún día me pare de nuevo frente a la reja de la entrada y toque el timbre, voy a seguir sintiéndome lejos, muy lejos de La Tencha; ya que, como siempre, termino comprendiendo que, al final, lo verdaderamente importante sigue siendo aprovechar los momentos que nos brinda la vida.







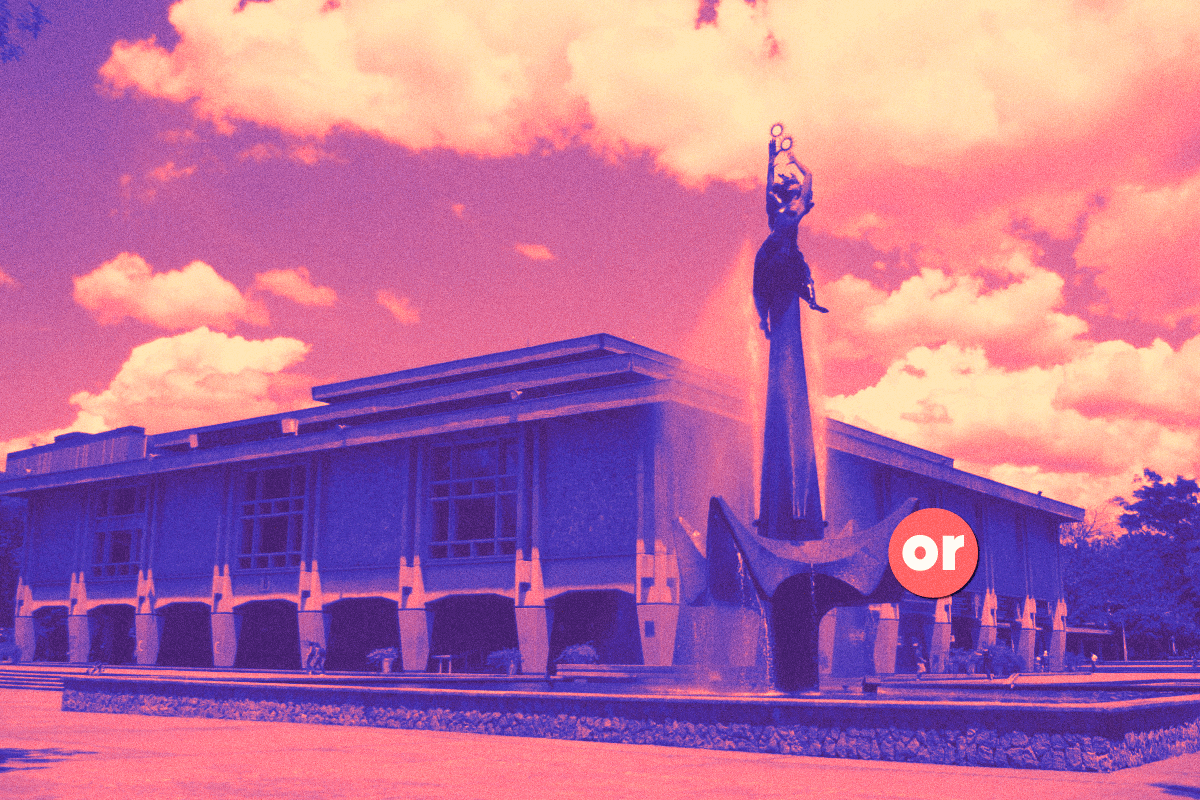




Esta columna me llevó al recuerdo de la fecunda y bella obra del maestro Héctor Abad Faciolince: La Oculta.
Mil gracias a ti por leer.