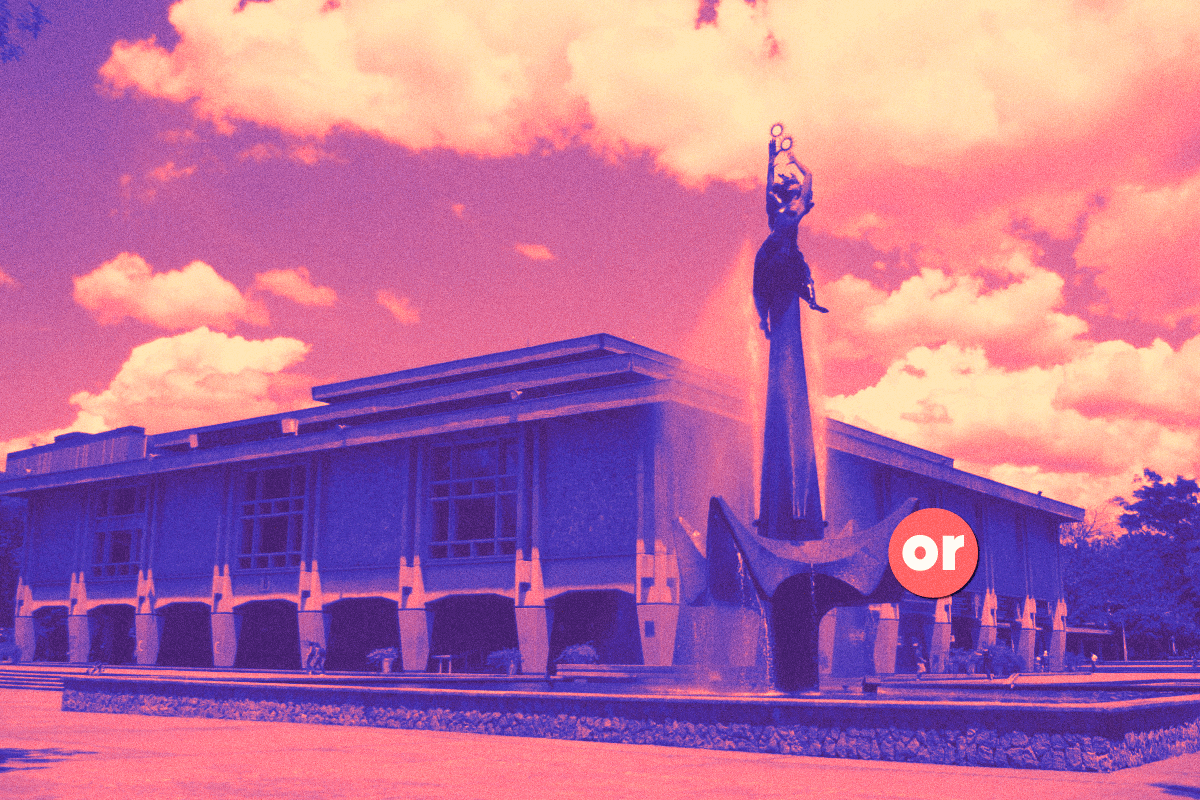Columnista:
Brayan Montoya
Bienvenidos una vez más a esta trágica columna que narra las peripecias de esta tierra querida. Tan querida que desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días hay quienes despojan, mienten, manipulan, intimidan, matan y, sobre todo, gobiernan para quedarse con ella. La tierra siempre ha sido la mecha, el fosforito que ha llevado a todos los conflictos a convertirse en guerras sangrientas en las que se desdibujan los bandos y se acomodan las éticas, dejando siempre como gran perdedor al pueblo, que termina poniendo todas las velas en el entierro.
Esto quiere decir que las balas no son la causa, sino el síntoma de la violencia estructural que sufre el país. Si esto no se soluciona, no hay acuerdo de paz que valga con ningún grupo armado, porque no nos digamos mentiras, en este momento esa paloma blanca es el espécimen más feo del parque, toda buchipelada, plumicurtida, ojiespichada, patichuecha, jetitorcida y culienmierdada.
Para entender cómo este pajarito llegó a un Estado tan deplorable, hay que echar una mirada atrás. Podríamos remontarnos incluso a aquel momento en el que los colonos españoles llegaron a masacrar a los pueblos originarios para explotar las riquezas de sus territorios y analizar cómo las propiedades pasaron de mano en mano entre los bandos ganadores de las guerras civiles del siglo XIX (como lo narra Alfredo Molano), pero será mejor enfocarnos en los tiempos modernos para que nos rinda.
A principios del siglo XX, la tierra estaba extremadamente concentrada en pocas manos y esas manos no hacían nada con ella (estaba subutilizada), generando muchos conflictos entre dueños y labradores. Ese agarrón provocó levantamientos del campesinado y la clase popular, como el movimiento indígena liderado por Manuel Quintín Lame en el suroccidente del país, que reunió alrededor suyo a varios cabildos que se rebelaron contra los latifundistas para recuperar las tierras, negándose a pagar el terraje (una platica que tenía que pasarle el campesino al patrón para poder trabajar el suelo) y organizando a las comunidades en el Cauca, Tolima, Huila y el Valle.
Tomó la ley y le dio la vuelta a favor de los pueblos originarios, logrando anular, por vías legales, enajenaciones de tierra a los resguardos indígenas. Fue encarcelado 108 veces y brutalmente golpeado, se salvó de más de un atentado en los que sus compañeros y compañeras fueron masacrados, y murió de vejez en 1967 rodeado de la gente. Sentó las bases de la lucha indígena que sigue vigente y dejó consignados sus principios en el libro En defensa de mi raza.
Las presiones de esos movimientos indígenas y campesinos de todo el país, lograron que la cosa política en Bogotá diera un giro a su favor. En 1936 se sacó la Ley 200, una prometedora solución para ese chicharrón de las tierras, y el punto de partida del tan desgastado y manoseado concepto “función social de la tierra”. En términos simplistas esta ley decretó que “la tierra es de quien la trabaja”, validando el no pago de rentas y la toma o “invasión” de parcelas por parte de los campesinos, así los “dueños” —que no las aprovechaban para producir— se pararan en las pestañas mostrando emberracados sus títulos de propiedad.
Pero la dicha no duró mucho. Esa ley quedó muy linda en el papel, pero poco se aplicó debido a muchas presiones (eso casi nunca pasa con las leyes colombianas. Guiño, guiño) y, lo poquito que logró, se perdió con la Ley 100 de 1944 que volvió a poner al campesinado a merced de los terratenientes (me pregunto qué tendrán las leyes con este número que son tan perjudiciales para la gente del común).
Después de eso vino la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, provocando un levantamiento nacional mal llamado Bogotazo (digo mal llamado porque precisamente fue nacional) y, un año después, se levantaron guerrillas comunistas y liberales, sobre todo en Tolima y los Santanderes, estableciendo los precedentes para los 50 años de guerra, a raíz de la tierra, ampliamente conocidos: Dictadura de Rojas Pinilla, Frente Nacional, EPL, FARC, ELN, AUC, Bloque Metro, AGC, Águilas Negras, crímenes de Estado, ejecuciones extrajudiciales (‘falsos positivos’), narcotráfico en el Gobierno (proceso 8000), degradación del conflicto, pescas milagrosas, desplazamientos, despojos, masacres, empresas que pusieron plata para las Autodefensas, fosas comunes, desapariciones forzadas, “manzanas podridas” en las Fuerzas Militares, “chuzadas”, derechos humanos pasados por la faja, corrupción política , fallidos procesos de paz encabezados por presuntos pedófilos (Pastrana), falsas desmovilizaciones paramilitares (Uribe), censura, medios vendidos y un larguísimo etcétera.
Después de todo eso (o en medio de todo eso) aterrizamos en el 2011 con la Ley 1448 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. En el artículo 28 resuelve, entre muchas otras cosas, el derecho a retornar al lugar de origen y la restitución de tierras, pero igual que la Ley 200 en los días de Alfonso López Pumarejo, la 1448 ha estado en serios aprietos. Unos más recientes que otros.
En 2018, María Fernanda Cabal, fervorosa seguidora de Uribe y senadora del Centro Democrático, radicó el proyecto de Ley 131 con el que pretendía modificar la Ley de Víctimas en favor de los que compraron “de buena fe” y, a precio de huevo, las tierras a los campesinos y campesinas hostigados y violentados en medio del conflicto; muchas veces (casi siempre) ensanchando sus latifundios y agravando el sempiterno problema de la concentración del suelo.
Según la senadora, no se pueden quitar tierras a una persona campesina para dárselas a otra porque “Lo que no me pueden argumentar ninguno de estos progresistas, con su banderita de los derechos humanos, es que hay víctimas que tengan más derechos que otras víctimas”. Y en este sentido tiene razón, pero es un tema ya resuelto por la Corte Constitucional y algunos tribunales (véase sentencia T-377 de julio de 2016, sentencia C-330 de 2016, auto 336 de 2016). Se le llama noción de segundo ocupante y, según el exdirector de la Unidad de Restitución de Tierras Ricardo Sabogal, pasa mucho menos de lo que afirmaba Cabal en ese entonces (representaban en ese año un porcentaje del 3,7 % de los reclamantes) y eran familias que ya están siendo atendidas. ¿Será que su proyecto de ley buscaba beneficiar a los terratenientes que se beneficiaron de la guerra? Seguramente sí. Por fortuna, el proyecto de ley no pelechó y le dieron la negativa.
Pero a este mono lo vistieron de seda y para julio de 2019 el proyecto de ley resucitó en el Senado con el número 020, sin cambiar siquiera una coma en comparación con su predecesor. Por ahora está esperando el primer debate, en parte gracias a la pandemia, y habrá que confiar en el control político para no tragarnos ese sapo.
Mientras tanto, la Fundación Forjando Futuros presentaba cifras de la restitución en tiempos de Duque, alertando sobre el asesinato de líderes sociales asociados a procesos de tierras. Por ejemplo Antioquia, en el deshonroso segundo lugar, tenía a mediados del año pasado 21 204 solicitudes de restitución, con un escaso 6 % de cumplimiento y con 31 líderes asesinados. Arriba de Antioquia se encontraba Cauca con 32 personas muertas y, debajo, Norte de Santander con 19. Un total de 181 en todo el país.
Gerardo Vega, director de la Fundación, criticó también el proyecto de ley de Cabal: “El proyecto de reforma de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de la senadora Cabal pretende legalizar el despojo de tierras de los últimos 30 años, sirve a empresarios terratenientes que despojaron 6.5 millones de hectáreas en el conflicto armado y a personas que se beneficiaron de la violencia para acumular tierras que habían sido adjudicadas, principalmente, a campesinos pobres por las antiguas entidades estatales Incora e Incoder”.
Para colmo, los militares y policías, encargados del bienestar de los colombianos (inserte aquí su risa sarcástica), son quienes protegen a esos empresarios y terratenientes (sobre todo a los del sector minero-energético) amparados por convenios de cooperación entre privados y el Ministerio de Defensa, que se vienen celebrando desde 1996, pero que apenas fueron regulados en 2014 con la resolución 5342. Con estos acuerdos las empresas se comprometen a dar dineros o insumos a la Fuerza Pública a cambio de vigilancia y seguridad para sus instalaciones y sus actividades. De ahí los famosos batallones energéticos.
La Fiscalía hace lo mismo, comprometiéndose a ser efectiva y diligente en las investigaciones que tengan que ver con delitos contra estas empresas a través de mecanismos como las Estructuras de Apoyo (EDA), destinadas casi exclusivamente a atender al sector de hidrocarburos. Todo por la “seguridad nacional”, con el pretexto de evitar volver a tiempos de extorsiones y voladuras de oleoductos; pero eso es un pajazo mental que solo pone en desventaja a las comunidades que defienden sus territorios de proyectos extractivos, y demuestra que la justicia es un gustico que no todos nos podemos dar por falta de plata en el bolsillo.
Las empresas con triquiñuelas, mentiras, intimidaciones y falsos positivos judiciales contra líderes que se les oponen, siguen desplazando comunidades para instalar sus proyectos y se convierten “de facto” en los jefes de la Fuerza Pública creando un escenario que facilita la violación de los derechos humanos, como lo denunció el senador Iván Cepeda en 2015 y como lo explicó detalladamente el texto Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía, publicado por la Liga Contra el Silencio en conjunto con Rutas del Conflicto, un día después de que Cabal pasara su proyecto de ley por segunda vez.
Este año, pese a la pandemia, no faltan ejemplos de que Colombia no es de los colombianos. Hace unos días (el 5 de junio) Indepaz denunciaba la agresión de la Fuerza Pública en contra de los campesinos cocaleros en Vista Hermosa (Meta) en medio de las brigadas de erradicación forzada de cultivos ilícitos; por cierto, lo de forzada y lo de ilícitos, lo tiene muy bien aprendido.
Según Indepaz, “Cada comandante distribuye a su tropa y tienen 17.000 efectivos en terreno y otros 100.000 en control de territorios, incluidos los batallones minero- energéticos y los que tienen contrato de seguridad con empresas. En el Meta tienen la experiencia de la Zona de Consolidación y los batallones a contrato que están cuidando macro proyectos de palma, petróleo, arroz, caña para etanol (…) Aprovechan la cuarentena para dar doble justificación a la represión a los campesinos en zonas cocaleras o zonas de interés estratégico”.
Ojalá toda la Fuerza Pública fuera como el rebelde patrullero Ángel Zúñiga, que se hizo famoso en Twitter por entregar su arma de dotación y unirse a los campesinos despojados por un terrateniente en un ahogado grito de justicia, pero es demasiado pedir que las instituciones muerdan la mano que les da de comer, aunque esa comida esté envenenada.
Solo espero que, al finalizar la lectura de esta columna, terminen con el mismo sinsabor con el que yo la escribo, y que juntos podamos encontrar una manera de zafarnos de los grilletes que son las leyes de este país para nosotros los de la base. Por eso “Cantando, cantando, yo viviré, Colombia, tierra querida”.