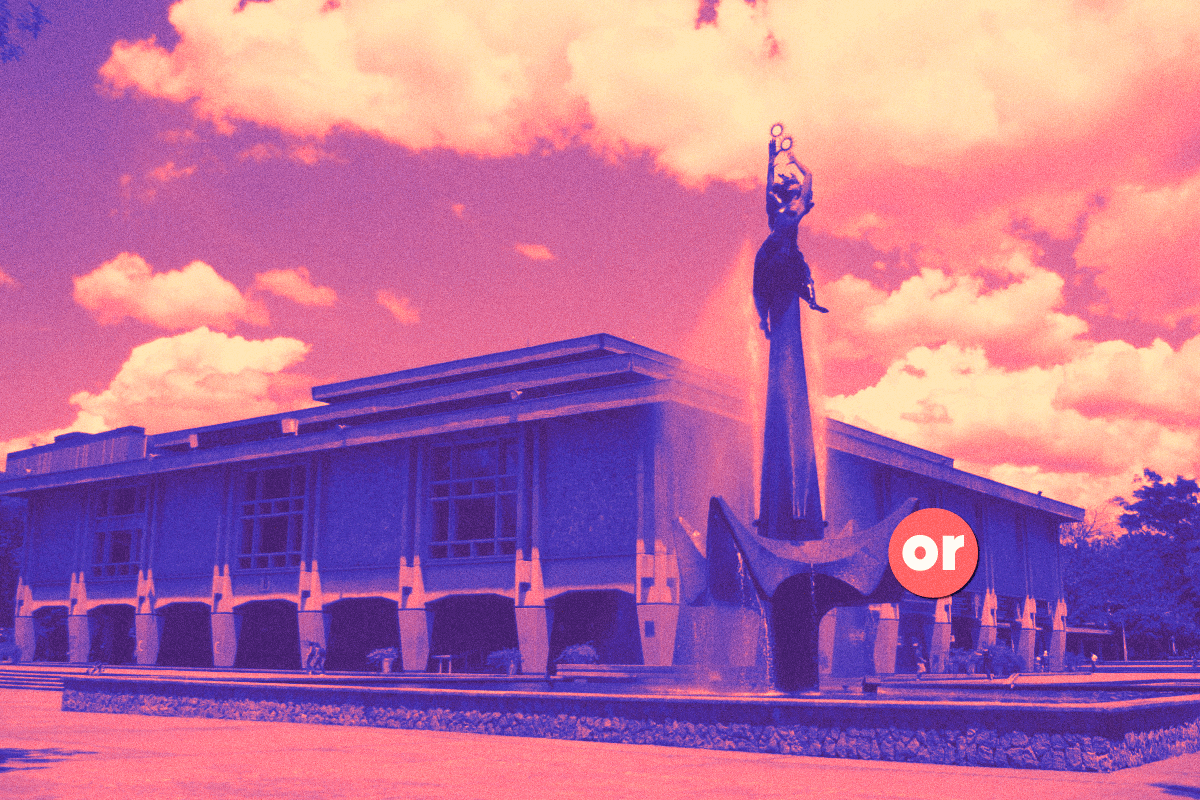Columnista:
Sebastián Montañez Cifuentes
Cuentan algunas voces que ese día Gaitán tenía adentro una alegría extraña, porque había conseguido la absolución del teniente Cortés, en una audiencia finalizada durante la madrugada. Sus carcajadas sueltas por los recovecos del Edificio Agustín Nieto —ubicado por el destino y el azar en la carrera 7°, número 14-35— fueron escuchadas como un trueno, segundos antes de la 1:05 de la tarde. Estaba convencido de su grandiosa labor como abogado penalista, y consideraba, quizá, que había sido ese su mayor triunfo profesional hasta el momento. Sin saberlo, este iba a ser su último caso.
Ya en la calle, según cuentan por ahí, iba a almorzar en compañía de algunos de sus amigos en el Hotel Continental. Adelante: Jorge Eliécer Gaitán junto con Plinio Mendoza Neira; metros atrás, los seguían Alejandro Vallejo, Pedro Eliseo Cruz y Jorge Padilla. Sonreían al son del triunfo de Gaitán; unos contuvieron la hipocresía, otros con simpleza la dejaron escapar en sus risotadas. Sobre la carrera 7°, en el portón de la salida del edificio, apenas habían intentado unos pasos hacia afuera cuando el mismísimo Gaitán —cubriéndose con sus manos como queriéndole ocultar el rostro a la muerte— trató de regresar. ¡Tres disparos desarmaron sus sonrisas! Uno tras otro retumbaron por todo el cuerpo de Gaitán, por toda la séptima, por todo el centro, por todo Bogotá, por toda Colombia. Aún hoy, en medio de estas lluvias de abril, seguimos escuchando esos fogonazos que desangran nuestro deambular como país.
Gaitán cayó al suelo desplomado. Los ojos a medio cerrar: una parte queriendo soltarse de la vida, otra aferrándose. Sus párpados se iban poniendo morados de a pocos; sus cabellos de un negro brillante eran un racimo desordenado sobre su cabeza floja. Jamás se le había visto despeinado en público, solo fue hasta ese día que la gente pudo conocer un gesto desarreglado de un Gaitán agónico. De su boca se escapó un aliento moribundo, helado, amargo, lento. Los labios que dibujaron sus carcajadas se fueron secando como las grietas de un terreno quemado, y el cemento desdeñado se fue tiñendo en un charco de sangre.
¡Mataron a Gaitán!, el grito de muerte se regó como una peste, desde aquel 9 de abril de 1948.
Ese día, los diarios colombianos despuntaron el amanecer con los principales titulares de sus primeras páginas dedicadas a la IX Conferencia Internacional de Estados Americanos que se celebraba en Bogotá. Pocos sabían que ese día la historia de Colombia se iba a retorcer con tantísima fuerza a tal punto que aún no hemos podido dar un giro de tuerca. Las manos genocidas que movieron los hilos de ese 9 de abril, 73 años después, siguen cubiertas por los guantes de seda de la impunidad. Por esos días de hace 73 años, en esa IX Conferencia se fue acordando el surgimiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que nuestros vecinos del norte pudieran “negociar” en bloque el destino de nuestros pueblos empobrecidos del sur.
La programación de aquel 9 de abril tenía los tintes de un encuentro macabro entre quienes acuerdan cuándo y cómo aceitar los engranajes que sacuden al mundo: los delegados asistirían a la inauguración de la Exposición Pecuaria Panamericana, en la mañana; y, después de almuerzo, disfrutarían un coctel en el antiguo panóptico (convertido en Museo Nacional), ofrecido en honor al general George Marshall, secretario de Estado de los E.E. U.U. La mañana de aquel 9 de abril fue fría y la luz del sol se resistió por entre la neblina que empezaba a arrojarse sobre los cerros. El Capitolio, trabajado en pura piedra de cantería y sostenido sobre esas solemnes columnas jónicas, fue testigo único de la Conferencia Americana. Las banderas de los países participantes movidas por el viento huérfano de esta ciudad. A la 1 de la tarde, el presidente Mariano Ospina se entretenía con sus invitados; deleitados todos estos hombres prestantes por la lana de unas ovejas merinas. Quién podría decirnos que estaba pensando nuestro presidente mientras clavaba su mirada con admiración en tanta lana fina.
Gaitán, tendido boca arriba, con sus ojos idos, y en medio de un charco de sangre en creciente, iba perdiendo el hilo de la vida. Sus extremidades de vez en vez brincaron acalambradas por el llamado de la muerte. La respiración entrecortada. La gente se iba acomodando alrededor del cuerpo caído: “Corran de ahí que el doctor Gaitán está necesitado de aire”. Dicen que asomaron dos taxis para llevarlo a la Clínica Central, en la calle 12 entre carreras cuarta y quinta. Gaitán no alcanzó a pronunciar ninguna palabra de despedida. Durante los siguientes 15 minutos la vida se le escabulló con agilidad del cuerpo, dejándolo cadavérico frente a la mirada plomiza de sus cirujanos.
Las gentes gritaban que Gaitán había muerto como uno de los suyos: en la mera calle. Sus gestos de alegría se fueron desfigurando desde que estalló el primer disparo contra su cuerpo. Cuando lo recibieron en la clínica ya era casi un finado. No bastaron las inyecciones para sujetar la vida que se le escapaba por tres orificios de bala, ni tampoco la transfusión de sangre que intentaban. Los cirujanos quedaron listos para asumir la responsabilidad que les había caído en las manos, pero el destino se las había arrebatado. Sobresaltos de su cabeza desangrada. Sin pulso. Convulsiones leves en las piernas. Pupilas dilatadas: no hubo reacción a la luz, ni a los medicamentos. Adrenalina en dosis altas. Su corazón dejó de sonreír. En el pasillo, un hombre apenado fue atacado por la risa nerviosa. Trató de taponar su carcajada, pero el dolor fue más fuerte que sus manos.
Las manos del asesino, dicen por ahí, se vieron muy firmes cuando también apuntaron a los amigos de Gaitán quienes, sorprendidos por el horror cómplice, quisieron intentar algún gesto contra el andar atropellado de las balas. No hubo necesidad de disparar de nuevo, porque la mirada de este joven, estallada por el odio y la excitación de la pólvora recién quemada, los mantuvo a distancia. Fue retrocediendo sin dejar de apuntar. Los testigos coinciden en afirmar que era un hombre más bien de estatura baja, flaco de hambre, de pelo alborotado y de una barba churrusca y descuidada. La sombra, suelen decir, podía indicar una barba de unos tres o cuatro días. Su rostro, pálido como la muerte, atestiguaron. Unos dicen que tenía un vestido gris; otras insisten en el color carmelita con rayas claras, y pocos hablan de su sombrero negro desteñido. Eso sí, lo cierto aquí es que aquel desdichado no cargaba en su espalda más de 30 años.
A medida que iba disparando sus ojos se fueron blanqueando. No parpadeó en ningún momento mientras jaló del gatillo de manera consecutiva. Gaitán cayó abaleado por unos tiros recalzados de un viejo revólver 32 corto, ensamblado a trozos, falsificado con una contra marca de Smith & Wesson. Un revólver “lechucero” en pésimas condiciones que, en otras circunstancias históricas, debió partirse a pedazos en el primer disparo o, por lo menos, atrancarse con ese gatillo tambaleante a punto de salir corriendo del cuerpo del artefacto. Pero no. Esas balas tenían el nombre grabado de Jorge Eliécer Gaitán. El llamado crimen del siglo fue llevado a cabo con un revólver chiveado.
En un primer momento, una montaña de miradas acorraló al asesino, pero él —apuntando a todas partes— evitó que alguien se le enganchara en su huida lenta hacia el sur por la carrera 7°. Carlos Alberto Jiménez Díaz escuchó los disparos cuando iba por la 7° con 15. Desenfundó su revólver original y con agilidad, pero con precaución, logró poner el cañón frío sobre uno de los costados del asesino mientras este iba retrocediendo, transmutado por el espasmo que deja el asesinato. Jiménez Díaz no solo lo encañonó, sino que con la otra mano lo obligó a soltar el revólver chiveado, aún tibio. “¡No me mate, mi cabo!”, dijo sin titubeos. El policía se dio mañas para apartar a las gentes enardecidas que comenzaban a cercarlos con sus gritos revueltos de rabia. “¡Ese es el asesino de Gaitán!” De camino a la droguería Granada varios emboladores de zapatos le atinaron algunos golpes con sus cajones de trabajo. Otras personas, al mismo tiempo, remojaron sus pañuelos blancos en la sangre de Gaitán, derramada sobre el suelo indiferente de la 7°.
El tendero de la droguería apenas pudo trancar la puerta. Adentro estaba el asesino de Jorge Eliécer Gaitán de pie y consciente. Las gentes solo buscaban el modo de tumbar la puerta. Elías Quesada, el tendero, alguna vez contó que le había preguntado las motivaciones del vil asesinato, y este solo alcanzó a decir que eran cosas poderosas que no podía contar: “¡Ay, Virgen del Carmen, sálveme!”. Abrieron la puerta y se arrojaron contra él como una jauría de bestias hambrientas. El policía Jiménez Díaz, según se dijo por ahí, alcanzó a hacerle tres preguntas: “¿Por qué mató usted al doctor Gaitán? ¿Quién lo mandó? ¿Cómo se llama usted?”. “Entrégueme a la justicia”, como que logró responder antes de ser derrumbado por una borrasca de patadas. Hay personas que sostienen que en la droguería el presunto asesino se identificó y aseguró que él no había sido el que había disparado, que él no sabía de qué lo estaban acusando y que, momentos después de los disparos, a él lo habían señalado. Se asustó y salió corriendo. Ahí mismo, en el portón de la droguería, con una zorra de carga le castigaron la cabeza.
“¡Qué no lo maten!”, gritaron algunas voces mientras a empujones y golpes, otros arrastraban el cuerpo desgonzado hacia la calle. Como a un muñeco de trapo, le amarraron el cuello, los brazos y las piernas con unas corbatas que unos fulanos soltaron de sus cuellos para aportar a la causa. Sus ojos toteados ya sabían qué le iba a pasar; su rostro ya tenía el gesto del linchamiento delineado. Toda persona que fue asomando trató de herirlo de una u otra forma. Las miradas desorbitadas de las gentes se fueron encendiendo por el arrebato colectivo. Ese día despertó un animal que todavía se devora a sí mismo.
Se volvieron un remolino de puños y patadas; de escupitajos y acuchilladas; de insultos y rabias; de incendios y disparos. El cuerpo deshilachado del culpable iba a ser machacado por el andar de un tranvía enloquecido de ira. No arrancó, entonces entre muchas manos lograron volcar el primer tranvía. Ahí, casi de manera espontánea se prendió la primera llama del Bogotazo.
El cadáver fue expuesto como un trofeo de camino al Palacio; entre las calles 9° y 8° ni la vestimenta de aquel desdichado había sobrevivido: la camisa se la fueron sacando en medio de las patadas que seguía resistiendo aún después de muerto, el pantalón rasgado y mugriento de sangre se le fue cayendo a pedazos con la piel; sus harapos los colgaron en un palo. Las sobras maltrechas de aquel joven desgraciado las arrojaron como una carroña en la puerta del Palacio Presidencial. Un ladrillo le cayó para terminar de reventar sus gestos de horror. De su cuello colgaba una corbata azul a rayas rojas.
De los barrios populares comenzaron a salir manotadas de gentes humildes hacia el centro de Bogotá. Las personas llegadas de regiones rurales del país, perseguidas por “Los pájaros”, se fueron juntando por las noticias de la radio, dispuestas a defender el sueño de transformación que habían acabado de matar a tiros en el portón del Edificio Agustín Nieto. “Últimas Noticias con ustedes. Los conservadores y el gobierno de Ospina Pérez acaban de asesinar al doctor Gaitán, quien cayó frente a la puerta de su oficina abaleado por un policía. Pueblo ¡A las armas! ¡A la carga!, a la calle con palos, piedras, escopetas, cuanto haya a la mano. Asaltad las ferreterías y tomaos la dinamita, la pólvora, las herramientas, los machetes (…)”, soltó el primer fuego la estación radial oficial del gaitanismo.
A la Radio Nacional, ubicada en ese entonces en la calle 26 con carrera 17, arribó una manotada exaltada de estudiantes e intelectuales, quienes se tomaron las instalaciones e iniciaron la trasmisión en vivo de lo que estaba aconteciendo en la Bogotá de 1948. Los escritores Jorge Zalamea, Jorge Gaitán Durán y Manuel Zapata Olivella fueron protagonistas de esta jornada. Sus voces acaloradas se entremezclaron con otras voces anónimas que aclamaban la revuelta revolucionaria del partido liberal y de la izquierda: “Habla Jorge Gaitán Durán. Doctor Mario Mesa Turmeque, doctor Mario Mesa Turmeque, organice las milicias revolucionarias. Pueblo liberal de Colombia el gobierno conservador ha caído”. Otra voz: “Aló, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República, a favor del movimiento revolucionario”. “¡Aló, aló, aló compañeros, aló la revolución, aló el pueblo! Un destacamento de chulativas del chafarote coronel Virgilio Barco, viene a asesinar a los estudiantes de la Radio Nacional. Pedimos a todos auxilio (…)”.
Ese 9 de abril no hubo Dios alguno ni gesto humano que se apiadara del hombre que había disparado tres veces contra Gaitán. Esos tres disparos se fueron convirtiendo hasta nuestros días de abril en más de 8 millones de víctimas magulladas por la violencia. Aún antes de tramitar el levantamiento del cadáver desbaratado, ya se suponía un algo acerca de la identidad del asesino. El periodista Felipe González Toledo —uno de los cronistas judiciales más leídos de la época— logró una pesquisa gracias a un comentario suelto de un policía: “El asesino es un tal Roa; Juan Roa”. En la calle 12 —muy cerca de la clínica Central donde un rato antes se había confirmado el fallecimiento irremediable de Gaitán— se supo que un señor Gabriel Restrepo, en la carrera 7°, mientras molían a golpes al desdichado, había recogido su saco despedazado y se había topado con un papel maltrecho: un recibo o certificación de gestión de la libreta del servicio militar a nombre de un tal Juan Roa Sierra. Las balaceras de esos días de abril impidieron la retirada de su cadáver, por parte de los funcionarios del Juzgado Permanente, a pesar de que ya habían realizado las diligencias del levantamiento. Solo dos días después el ejército recogió el ripio de aquel hombre para sumarlo a la montaña de muertos que estaban apilando en el Cementerio Central. El cuerpo de investigación cercenó sus manos para rastrear la identidad del fulano.
A la una y veinte de la tarde, el presidente Ospina Pérez, de regreso de la Feria Pecuaria Panamericana, arribó al Palacio Presidencial, acompañado de su esposa, Bertha Hernández, del Mayor Iván Berrío y del teniente Jaime Carvajal. Las puertas se cerraron cuando entró el carro en medio del alboroto: “Excelencia, acaban de asesinar al doctor Gaitán”, sentenció el general Rafael Sánchez Amaya. “No hay la menor duda. Puede su excelencia confirmarlo con el doctor Laureano Gómez, quien se encuentra en estos momentos en el teléfono de la Casa Militar”. La primera medida de represión fue reunir al consejo de ministros para declarar turbado el orden público y decretar, así, el estado de sitio, con el propósito de frenar la desbandada popular en las calles.
Mientras tanto, las gentes enardecidas que querían tomarse el Palacio fueron abaleadas por las manos nerviosas de la guardia presidencial. La noticia de la muerte de Gaitán se regó como una peste y despertó una marejada incontenible contra el orden institucional de un estado cómplice. Las calles se atiborraron de personas que se buscaban a sí mismas, en medio de tanto olor a sangre. Unas corrían a buscar las últimas gotas de sangre de Gaitán para empapar alguna prenda, y otros se fueron atrincherando en las ferreterías de San Victorino con machetes, serruchos, barras de acero, rastrillos, tridentes, garlanchas y mucho licor. No solo se hizo fuego para consumir los edificios del gobierno, la prensa conservadora, los tranvías y los carros, sino que todo ese odio hacia la institucionalidad oficial quiso convertirse en anhelo de transformación, en una lucha popular por derrocar el poder oficial.
Muchos policías entregaron sus armas mientras otros tantos decidieron sublevarse con la multitud. Un segundo intento de marchar hacia el palacio fue otra vez reprimido por la guardia presidencial. Ya para el tercer intento, la guardia había superado los nervios y estaba respalda por la llegada de los tanques del ejército. La gente quiso suponer que el ejército les iba a prestar el apoyo y se tomarían el poder, de modo que algunos abrieron el paso para que los tanques desfilaran. Esos mismos tanques apuntaron sin piedad a la multitud desorientada.
Sin el negro Gaitán, a las gentes les despojaron su futuro. Sin el Indio Gaitán quisieron, entonces, incendiar el presente de un mal gobierno. Convulsionadas en medio de su embriaguez, las personas no supieron qué hacer con tanta rabia y se arrojaron al abismo. La fuerza de las lluvias de aquel 9 de abril de 1948 no fue suficiente para adormilar las llamas que crecían enloquecidas por la ciudad. 73 años después este pueblo sigue embebido en la embriaguez de la violencia, acorralado por nuestra propia sombra en una vorágine sangrienta que nos devora hasta el tuétano.