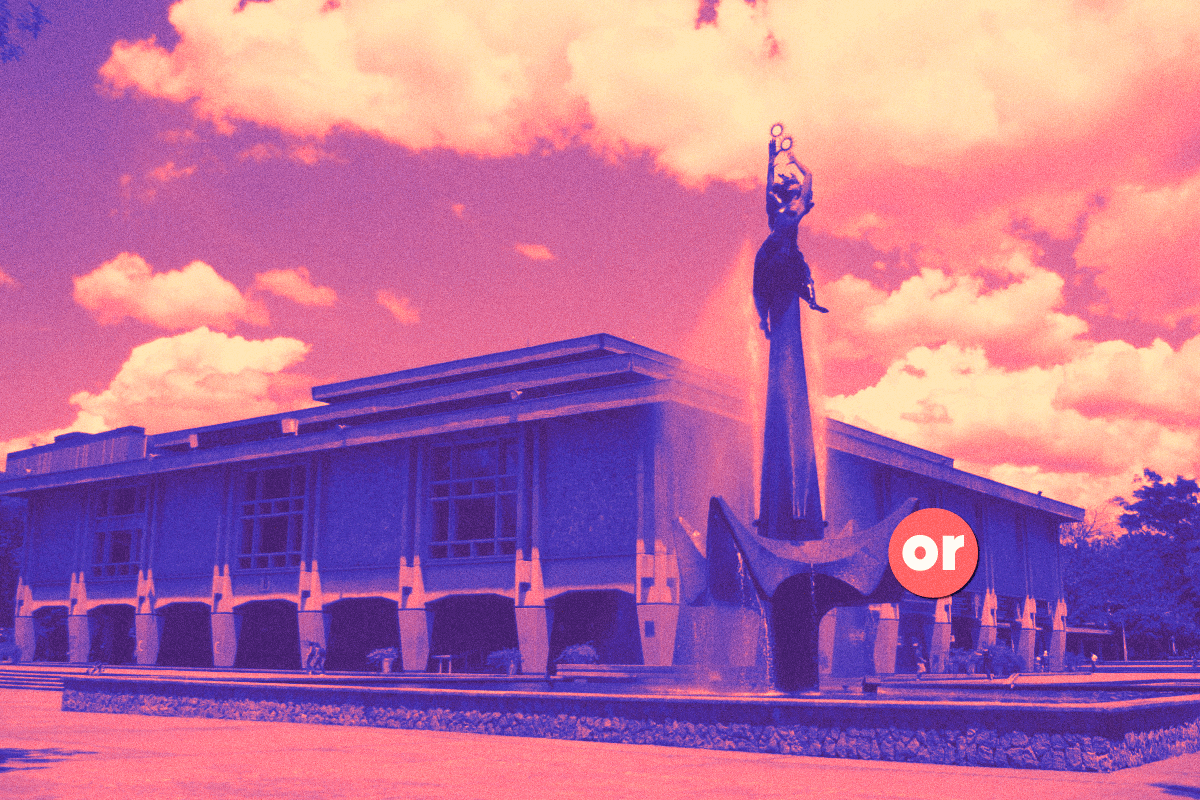Hoy, después de saber que se aproxima la firma de otra paz, he contemplado mi rostro en el espejo de la vida. Con desconcierto, descubrí la imagen de aquel hombre entrado en años que, a su vez, me miraba con inquisidora mirada. “Ya, por fin, testarudo ¿tienes claro que todo tiempo pasado ha sido peor?” grito con ensordecedor silencio en mi conciencia.
Aquella voz, inevitablemente, me condujo a pensar cuándo había empezado este tiempo de dolor. El hombre en el espejo, me hablaba con la certeza de quien, acercándose a medio siglo de vida, no había conocido ni un día de paz.
Nuestra imperfección humana y nuestro maravilloso ingenio, combinados en ilógico designio divino, nos han llevado a hacer la guerra. Tenemos la política, claro está, pero ésta sede a menudo frente a la fascinación que produce en el hombre las armas. Los pueblos, entre más han elevado los ideales de su cultura, más han perfeccionado la guerra con sus estrategias y su maquinaria de muerte.
Esta guerra nuestra, desde sus orígenes, ha querido constituirse en guerra santa, precisamente para perpetuarse. Para ello, nos valimos del báculo, la conquista por el hacha, la catedral, el oro, el retorno del antecristo, el sacrilegio, la corona del rey y el espejo del engaño en el rostro del ignorante.
Llevamos mil generaciones construyendo la idea del hermano enemigo: Caín y Abel en el Paraíso, Rómulo y Remo en la Ciudad Eterna, Bolívar el dictador vitalicio y Santander el exégeta de la norma. Parece que hubiese en el género masculino (pues la guerra es cosa de hombre) una natural inclinación a la división y a la muerte.
No era asunto de negar los contrarios, pues ello está en la base de nuestro entendimiento: el día y la noche, el fuego y el agua, los humores, las estaciones, las esencias. Sin embargo, todo aquello que nos ha conducido a la ciencia y el bienestar, le ha servido al hombre que hace la guerra para negar la paz. Sólo deduzco de tal actitud una vanidad falseada de nobleza que, por el contrario, envilece nuestra condición humana.
La guerra es el pasado. Por eso, quienes en ella han quedado atrapados tienen como único referente de su reflexión el apego a los viejos ideales, a la vana costumbre, a la nostalgia de sus días de poder. La guerra es sorda, ciega, insensible, pero ningún carácter la define tan bien, como ese del arte de construir y perpetuar la mentira por medio del ejercicio de la violencia sistemática.
En su delirio, la guerra construye al enemigo con magistral cuidado y, cuando ya ha convencido a un pueblo de tan bajo ideal, entonces sale a su emboscada. El señor de la guerra recorre las calles y los montes con paso firme, presume de sus logros, habla en nombre de la moral y del orden, invoca al Mesías, proclama la defensa del débil, niega la bondad del adversario y confirma la tenacidad de su carácter. Hay tanta falacia, que incluso a los más incrédulos les cuesta creer que no haya, en quienes hacen la guerra, un asomo de decencia. Con asombro, descubren que la maldad en el humano alcanza altos grados de refinamiento.

Imagen cortesía de: ibtimes.co.uk
Yo quisiera que la gloria de este instante de paz sea posible, pero grandes multitudes están preparadas para negarla hasta el fin de sus días. Volver tras sus errores les daría, al final, un poco de decencia a sus vidas, pero llenaría de amargura sus almas, al comprobar que su existencia se resume en la negación de aquello que debería hacernos más humanos: la defensa de la vida o, aunque suene tautológico, vivir como humanos.
Nuestra paz, por lo pronto, es utópica y temporal. En nuestros días, la idea de la paz se parece bastante a la del cielo de Platón: Se nos ha de ir la existencia misma buscándola, pero una idea de vivir en ella, en lo eterno, nos atormenta tanto como la más cruenta de las guerras. El gran valor de la paz, pues, sigue estando en buscarla, en conquistarla, en edificarla, más que en la sensación de alcanzarla de forma plena y definitiva.
En el campo práctico, nuestros conflictos y odios cotidianos, aún aquellos que se gestan a diario en el seno del hogar, superan con creces las víctimas que deja la confrontación armada. Por tanto, acaso si con la firma de una paz hemos renunciado o ganado, como en toda guerra, uno de los frentes de batalla, para dedicar el tiempo, la riqueza y el esfuerzo, a otras tareas necesarias para la preservación del único hogar conocido: la Tierra.
Por lo demás, la paz es una forma novísima de nuestra existencia. Encierra esa idea de lo juvenil que, ante todo, le lleva a ser profundamente ingenua. Su novedad obedece a que mientras la guerra ha reinado por cientos de siglos, a la paz la estamos siempre inventando, con cada generación, sin que lleguemos a precisar cuál paz es mejor para todos, o cuál paz, en su compleja conquista, resulta ser más duradera.
En su juventud, la paz es provocadora, arrebatada, sale a la calle mal vestida y se expone sin recato en plaza pública, cuando apenas ha alcanzado algunas pequeñas conquistas.
Fue Facundo Cabral, quizá siguiendo a San Agustín, el que dijo aquello de “cosa extraña el hombre: nacer no pide, vivir no sabe, morir no quiere”. Así, nuestra paz, sometida a la voluntad humana, se debate entre el sinsentido del hombre que la niega y, cosa extraña, sin descanso la reclama ante la certeza de su muerte.
La paz, al final, tiene una misión ingrata, una tarea compleja. Aquella de abrirse paso, de nombrarse y hacerse posible en un mundo que sin descanso la niega. ¿Cómo aceptarla y abrazarla sin nunca haberla conocido? Nos preguntamos. Hay cosas que, como ese instante en el que a partir de una singularidad se dio origen al universo, son y seguirán siendo un misterio. Como en la conquista del espacio, nuestra paz resulta una tarea descomunal y fascinante. Su tiempo, aunque breve en la historia, ha llegado de nuevo y nosotros seremos sus protagonistas. Lo serán incluso aquellos que hoy salen a la calle para decir No, que siga la guerra.