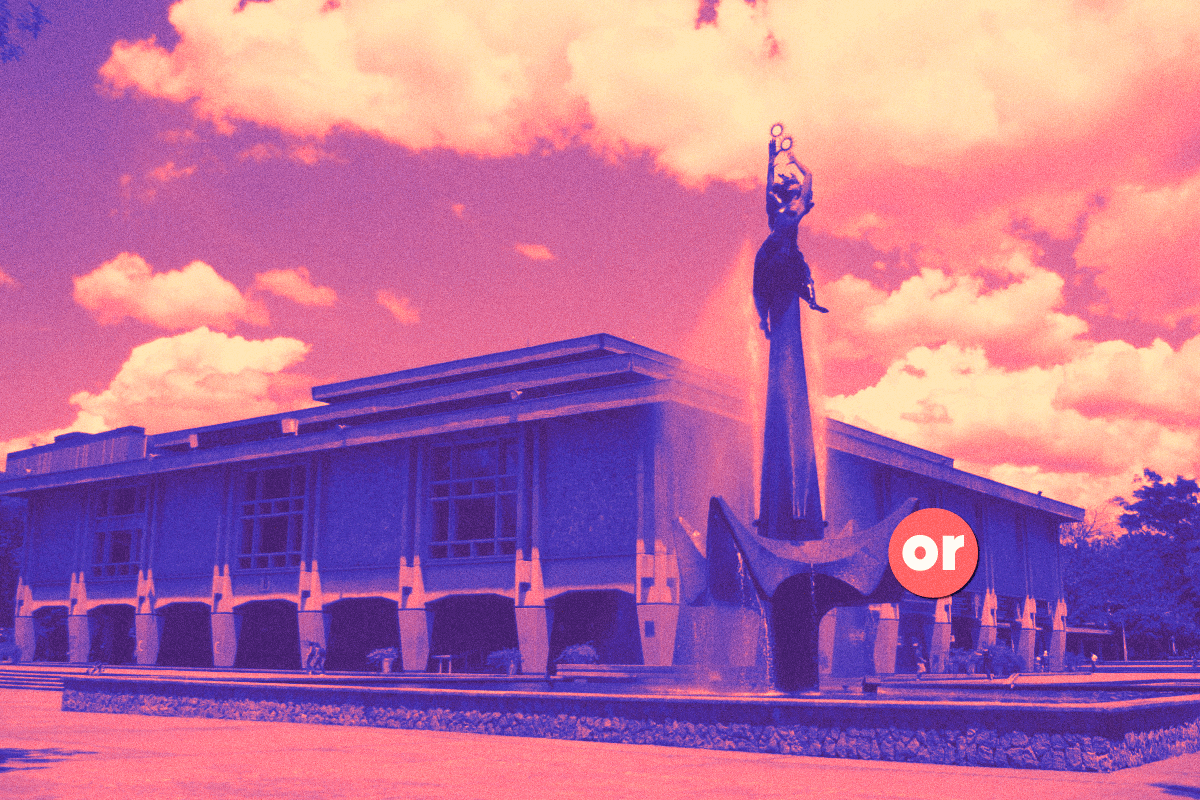Columnista:
Danny Arteaga Castrillón
Decir que hay gente de bien es también decir que hay gente de mal, que son todos aquellos fuera de la órbita de los prestantes y respetables ciudadanos, los únicos merecedores precisamente de ese digno título: «ciudadanos». Los demás, los que acarician apenas esas periferias y los que los avistan desde más amplias distancias, deben quedarse ahí, retiraditos, muy quieticos y ojalá sin hacer ruido. Todo lo que estos soliciten, ideen, imaginen, reclamen, exijan, supliquen… debe pasar irremisiblemente por los filtros de los de bien, los poseedores de la verdad, los alquimistas, los únicos capaces de convertir la tierra en oro, nuestro retraso en desarrollo, nuestro trabajo en utilidad. Ya lo decía el Zaratustra de Nietzsche: «¡Y guárdate de los buenos y justos! Con gusto crucifican a quienes se inventan una virtud para sí mismos».
Los enfrentamientos de hace unas semanas entre los «ciudadanos de bien» con los «desagradecidos indígenas» en la ciudad de Cali no fue un acontecimiento más de la crisis social por la que atraviesa el país, no fue otro de los ya cacofónicos desmanes que se repiten en incesante loop en los medios de comunicación y en las redes sociales, sino el arquetipo del problema, el origen de la metástasis, la fractura que nos tiene marchando en el borde de cualquiera de los círculos del infierno, la abisal brecha que hace más contrastantes las clases sociales.
Y ésta sería tan solo una división histórica, que podría quizá solucionarse con el diálogo, la voluntad política o el encuentro de puntos en común, de no ser porque el Estado, el mandado a cuidar el bienestar de todos sin discriminación alguna, no estuviera inclinado y obsesionado en mantener esa división para proteger exclusivamente los intereses de quienes tienen el bolsillo inflado, la barriga llena y el corazón contento. En últimas, nuestros servidores públicos no son más que «ciudadanos de bien» cuidando a otros «ciudadanos de bien», y para hacerlo, pues recurren con arrogancia a su herramienta ideal para esos nobles menesteres: la fuerza pública, con la cual «ejercen el monopolio de la fuerza» y «hacen uso legítimo de la violencia», como lo repiten incesantemente, como buenos estudiantes, y aunque sea aquella una herramienta conformada por seres humanos, en últimas pareciera no tener otra forma más que esa, la de un objeto utilizado a conveniencia, que se ajusta, se «customiza», se maniobra.
Como los jóvenes manipulados por las guerrillas en medio de la hermética selva, que actúan como máquinas de guerra, casi suicidas, repitiendo la cantilena de un discurso vacuo, del mismo modo son manipulados los jóvenes soldados y policías del país, con anacrónicos dogmas castrenses, con un odio inoculado hacia lo atípico, lo rebelde, lo libre. Y se les enseña, a las malas, su obligación de proteger solo a quienes merezcan ser protegidos y a desechar a los demás, que son como virutas que es menester remover. Ni ellos mismos, acaso, son conscientes del artilugio, pues el éxito del lavado cerebral es que quien lo sufra no sea consciente de la adulteración: Dios y patria. Los policías, esos que sortean las calles, los que nunca tendrán una posibilidad de ascenso, en últimas, tampoco hacen parte de la gente de bien.
Lo atestiguado en el actuar de la Policía durante la protesta social de los últimos días (y los últimos tiempos, sobre todo desde la transición al Gobierno de Duque); esa saña; ese gusto con el que patean al manifestante, al vándalo, al individuo; esa actitud pendenciera; ese contorno de jauría; esa imagen canibalesca de su proceder, parece propio, para mí, no de seres humanos que protegen «las vidas y bienes de los colombianos», sino de hombres actuando con la propulsión del instinto, como movidos por una programación previa, sin más voluntad que la inserta en su entendimiento, esa voluntad que está unida, de nuevo, a la protección de los intereses de la gente de bien.
Y esta gente, precisamente, se siente a gusto con las explicaciones de su Gobierno, siente en ello alivio por el miedo que los mismos dirigentes les ha inoculado, aun cuando nada de lo que se percibe en las calles rime con sus discursos de insultante mesura, de ya atrevida elocuencia eufemística: un constante insultar la inteligencia de la población, como si las imágenes no hablaran por sí solas. Tanto el ministro de Defensa como el presidente de la República tienen la misma retórica, repiten idénticos términos, programados con supuesto orden estratégico, esos que se parecen a la misión y visión de las corporaciones: salvaguardar, proteger, conservar…, toda una neolingua orwelliana que da miedo, porque si algo da miedo es ver al dirigente esforzarse en moldear los engaños con las palabras, con ese enfermo fervor que se les ve en los ojos, a pesar de la elocuencia de las imágenes que todo el planeta ha visto.
Da miedo también porque su verdadera voz es la que está en las calles, la del leviatán que ruge en las esquinas: los estruendos de aturdidoras que lanzan las cobardes tanquetas; los zumbidos omnipresentes de los helicópteros; los chorros de agua sagrada sometida a presión para azotar la fragilidad de las personas; las jaurías zombificadas de policías, de uniforme y de civil, en talante de cacería; los hombres ominosos de coraza negra marchando con el ritmo de la muerte. Cuán venturosos son los designios de Dios, que le ha permitido al Gobierno estrenar a todo dar el costoso arsenal de sofisticación de su máquina de represión.
No sabemos si el vándalo es un manifestante defendiéndose o simples jóvenes desahogando su ira, su descontento, su soledad, su abandono, o un grupo instruido por la variopinta baraja de organizaciones criminales que nombran las autoridades como si de equipos de fútbol se tratara, pero sí sabemos que el actuar de la fuerza pública no debería ser el percibido en las imágenes, el de un talante asesino que no combina con su misión. Es ahí cuando se delata que su esfuerzo está exclusivamente dirigido a cuidar a la «gente de bien»: la masa es la amenaza, no importa qué forma ella tenga o cuál se le quiera dar, porque está compuesta por la gente de mal, y esta seguirá siendo gaseada, apaleada, vituperada, diezmada, en las calles con la máquina de represión o en las urnas con el engaño mediático. Tal vez, esta sea la única oportunidad, nacida de entre las ruinas del caos, de cambiar esa realidad para siempre.