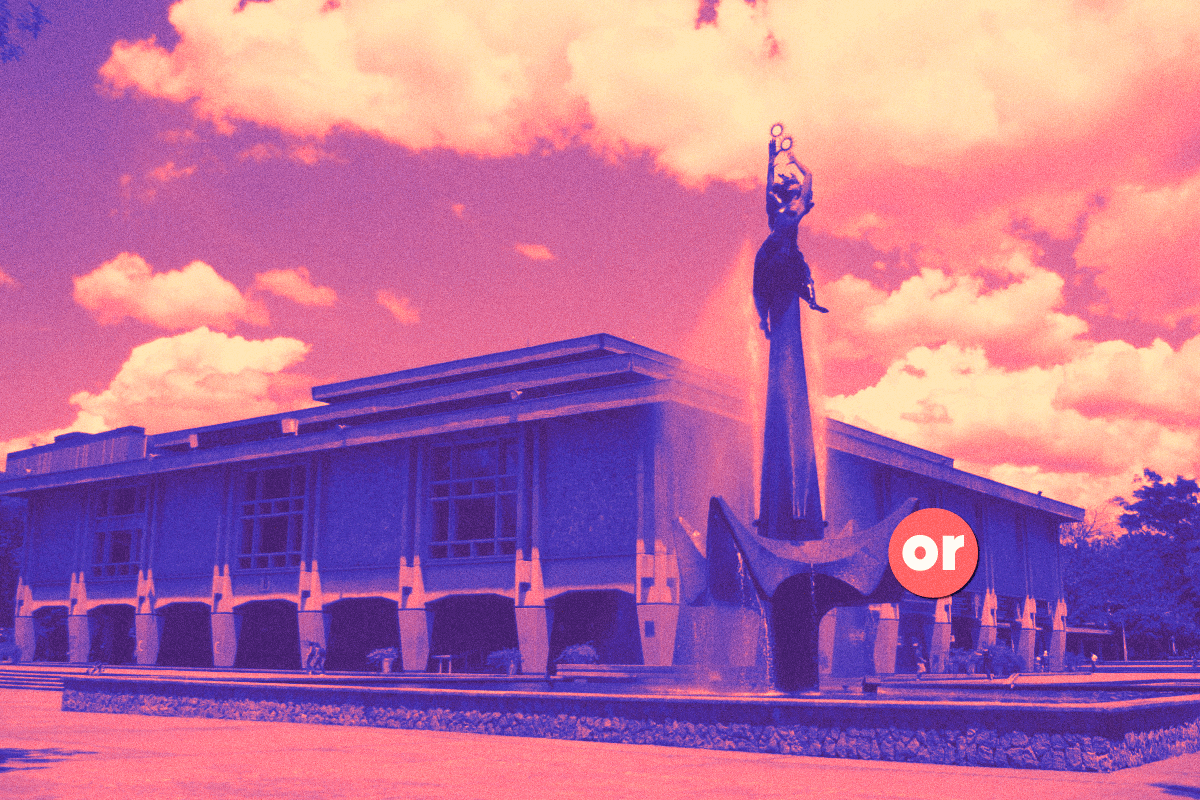No sé en qué medida debimos sorprendernos más en la infancia, y aún en la adultez, cuando, después de escribir con el lápiz unas cuantas palabras o de trazar líneas que representaban inocentemente nubes y montañas, usábamos el borrador para corregir aquello que nos parecía inconveniente.
Según la presión del lápiz la tarea de la goma era más o menos exitosa. Si escribíamos suavemente, como si la punta fuese un ave que sobrevolaba los renglones, las letras quedaban en riesgo; en cambio, si apretábamos fuerte la línea dejaba una hendidura de grabado que pasaba a la siguiente hoja.
Si el borrador estaba sucio o era de dudosa calidad el grafito del lápiz dejaba una mancha de tenebrosa sombra que ni repasando con otros borradores era posible desaparecer. En la escuela yo le tenía un respeto especial al borrador, me gustaba que estuviera limpio, presto a ayudarme como un silencioso guardián.
Es llamativa la calidad práctica y metafórica del borrador: un utensilio sencillo y minúsculo en el maletín tiene la facultad de hacer que segundos, minutos y hasta horas de trabajo se pierdan. El fuego es demasiado veloz, rudo y cruel mientras el borrador es más sutil, se desgasta a sí mismo sin desintegrar el papel. Uno que a veces se inventa cuentos podría escribir la trágica historia de un borrador que está condenado a ver cómo corrige y elimina mientras se va deshaciendo.
Ahora con solo oprimir una tecla notamos cómo la barra que parpadea se mueve en el reglón hacia la izquierda de la pantalla ejecutando su función antiséptica de dejar en blanco la hoja del archivo. Por el contrario, del borrador de goma sabemos que algo queda en el soporte, acaso fácilmente identificable, acaso un enigma que jamás lograremos descifrar, con la certeza de que la huella de un pasado quedó habitando como un fantasma.
Desafortunadamente no tuvimos maestros que desde temprano nos enseñaran que el borrador de nata es apenas una extensión de nuestros actos. Que también borramos con otras herramientas, con otras armas. No solo es un asunto del olvido, tenemos la inclinación a liquidar lo que no nos conviene ni nos agrada.
Borramos con la mirada, con las manos, con silencios, incluso con las palabras. Borramos cuando imponemos nuestro saber, borramos cuando ignoramos, borramos para camuflarnos, borramos para justificarnos.
Ya sea para reescribir y ajustar la realidad, ya sea para que el pasado se acomode a nuestros paradigmas, ya sea para que nuestra interpretación se fije como la última, la verdadera, la indiscutible. Es decir, nos interesa escribir la historia tanto como borrarla. Eso ocurre desde los relatos familiares que escuchamos en casa y hasta en las versiones que nos llegan de la formación de la patria.
Los ejemplos abundan. En La muralla y los libros Borges nos recuerda que el emperador chino Shih Huang Ti dispuso la construcción de la gran muralla y la quema de los libros que lo precedían como un magno ejercicio de contener el espacio y el tiempo. En el antiguo Egipto era común borrar de monumentos el nombre de antepasados faraónicos, procedimiento similar a los retoques fotográficos del régimen de Stalin en la Unión Soviética.
Es conocida la disposición del general estadounidense Dwight D. Eisenhower ante las atrocidades cometidas en los campos de concentración nazis: Quiso que el horror no pasara de largo. Mandó fotografiar los cuerpos anónimos, calcinados, apilados como basura entre los edificios del mal. Y ordenó: «Consigan que todo esté en expediente ahora, consigan las películas, los testigos, porque en alguna parte del camino de la historia algún bastardo se levantará y dirá que esto nunca sucedió».
De inmediato anticipó que la más cruda barbarie puede ser borrada de un tirón tildándola de leyenda. Luego de estar en el campo de Ohrdruf el mismo Eisenhower envió un mensaje, abrumado ante lo bestial de las pruebas: «Hice esta visita deliberadamente con el fin de estar en una posición que diera evidencia de primera mano de estos hechos en caso de que en el futuro se desarrolle una tendencia que acuse estas declaraciones de simple “propaganda”».
Desafortunadamente ni la vasta documentación ni los miles de testimonios presenciales han impedido una teoría que niega el Holocausto, que es una reiteración del crimen por otros medios: borrar la tragedia y reescribir que fue un montaje.
Colombia, que es una nación tan hábil en levantar fusiles y borradores, no es la excepción. Podríamos remontarnos a la conquista cuando esto no era un país y de buena y de mala fe se exterminaron comunidades indígenas a tal punto que solamente nos quedan fragmentos de sus culturas como si apenas conserváramos el pedacito rasgado de una página que le perteneció a un libro descomunal y maravilloso. D
esde los inicios de este milenio una ideología de ultra derecha sostiene que aquí no se ha dado un conflicto armado y que no hay desplazados por la violencia sino un fenómeno de “migrantes”. El presidente, en una ligereza vergonzosa, durante el paro agrario aseguró públicamente que “El tal paro no existe”. Y una senadora, de cuyo nombre no es grato acordarse, salió a decir que la masacre de las bananeras es un mito inventado por Gabriel García Márquez y que los desaparecidos del Holocausto del Palacio de Justicia no eran tales porque “ya están apareciendo”.
El asunto daría para tolerar insultos y burlas, sin embargo el trasfondo es sumamente grave y nos muestra que además de la preocupación por preservar la integridad física, la dignidad y la memoria de muchas personas comprometidas con que las verdades y las responsabilidades salgan a la luz hay que sumarle un papel activo por conocer, transmitir y valorar mejor nuestra historia.
Por evitar que el imperio del borrador malicioso sea el que gobierne. De no ser así estaremos legitimando la habitual pero no inocente afirmación: “Aquí no ha pasado nada”. No es gratuito que asistamos a la reedición de la consigna nazi de Goebels: una mentira repetida mil veces se convertirá en verdad.
 Encontramos en la calle y en redes sociales una multitud que ha memorizado falsedades y tergiversaciones y las defienden y, lo más grave, nuevas generaciones de colombianos que llegan a la mayoría de edad recitan sin pensar que el país se divide entre “gente de bien” (que son ellos mismos) y “terroristas” (que son los que no hacen coro de sus creencias), que nos amenaza el castro-chavismo, la ideología de género, etc.
Encontramos en la calle y en redes sociales una multitud que ha memorizado falsedades y tergiversaciones y las defienden y, lo más grave, nuevas generaciones de colombianos que llegan a la mayoría de edad recitan sin pensar que el país se divide entre “gente de bien” (que son ellos mismos) y “terroristas” (que son los que no hacen coro de sus creencias), que nos amenaza el castro-chavismo, la ideología de género, etc.
Cuando el príncipe Hamlet está a punto de morir le encomienda a Horacio que cuente lo ocurrido: Díselo así con todos los incidentes, grandes y pequeños que me han impulsado… ¡Lo demás es silencio! Shakespeare utiliza ese recurso en diferentes obras porque sabe que las tragedias no pueden ser en vano. Alguien tiene qué contarlas. Por eso hay que seguir contando sin permitir que el borrador impere.
Hay que seguir el mandato de Eisenhower en el campo de concentración: registrar, traer cámaras, buscar a los testigos, convocar a las víctimas, darles un lugar. No es cuestión de amarillismos porque el fin no es el espectáculo sino el aprendizaje. Necesitamos que de este conflicto real todos den su testimonio, con la gracia y miseria que hace parte de la increíble humanidad que aflora en medio de la guerra, no importa quién lo cuente.
Hay que escuchar los testimonios de los guerrilleros, saber con qué dramas, con qué esperanzas, con qué vilezas se desvelaban; igual con los soldados y los paramilitares, con los que han estado resguardados en las veredas, en los pueblos y en las ciudades; y también que surja el testimonio de nosotros, los habitantes de las urbes que desde la comodidad de un sofá o uniformados con una corbata seguimos haciendo juicios irresponsables sobre el sufrimiento de los que vemos a través de la pantalla del televisor como si se tratara de una película de domingo.
Por ello la urgencia de indagar en nuestra historia y de estar atentos al uso del borrador porque no faltará quien se tome el atributo de erigirse como el déspota que decide dejar limpio el tablero para comenzar su lección.
Asimismo es el tiempo para que los artistas sigan creando. Que surjan los escritores y que en sus novelas o poemas digan lo suyo, como lo hizo García Márquez en sus ficciones: que a Macondo le ha llegado la enfermedad del insomnio, que ha llovido cuatro años, once meses y dos días seguidos, y que de la masacre de las bananeras salió un tren cargado con tres mil muertos.
Que los pintores no se cansen de plasmar como Botero esa sociedad henchida de sus banalidades y egoísmos. Que salgan las artistas como Doris Salcedo que son capaces de hacer llorar la tierra porque a nosotros se nos secaron las lágrimas por insensibilidad o porque el dolor es tan fuerte que el cuerpo no puede producir una sola gota más. Que los cineastas graben como Victor Gaviria al Animal que nos negamos a señalar y que campea entre nuestros miedos.
Porque el arte no está para complacer banquetes, ni para perfumar los prejuicios de la gente que se sonroja cuando la ofenden, ni para dar prueba documental de los acontecimientos sino que el arte está para reflejar, sacudir, comprender y expresar la existencia.
Y aún después de recopilar y exponer las evidencias, después de haber narrado de principio a fin, aparecerán los incrédulos que por ignorancia o perversidad sostendrán que los miles de muertos y los millones de víctimas que ha dejado la violencia en Colombia, y con las que se podría llenar una compañía entera de ferrocarriles, no son más que una leyenda. No faltarán los que en el futuro aseguren que la disputa fue pura propaganda, un invento de caricaturistas. A esos que son tan diestros usando el borrador hay qué decirles que no les alcanzarán las mentiras ni los sofismas.
Que Sí ha habido conflicto, que Sí hay responsables, que Sí hubo masacres, que la complicidad del Estado ha sido demostrada, que nuestra realidad es más compleja que dividirla entre los mesías de turno y los comunistas. No imaginamos que después de abandonar las balas vendría la lucha por la memoria.
Y este es un campo de combate más duradero porque las generaciones tienen la facultad de modificarla. Hay que valorarla, no por gustos ni para legitimar venganzas sino para sentar las bases para el duelo, la reconciliación y advertir que en cualquier momento podemos sucumbir de nuevo. Porque ante la avalancha de mentiras repetidas mil veces hay que asumir la tarea de decir diez mil veces una verdad hasta que algún día se convierta en fuerte Memoria.